[Jaime Tatay SJ] A medida que la crisis ecológica se vuelve cada vez más grave y muestra sus efectos, en particular en países como los africanos, los teólogos y las comunidades eclesiales necesitan reflexionar sobre la respuesta a este enorme reto. Dieudonné Mushipu Mbombo aborda esta tarea en su ensayo La théologie africaine face à l’urgence écologique. Se trata de una valiosa y oportuna contribución, tanto a la teología africana como al discurso ecoteológico contemporáneo. Mushipu es un influyente teólogo y filósofo que reparte su docencia entre Suiza, Bélgica y África, con una destacada trayectoria académica en los campos de la teología, la filosofía y la pastoral, especialmente en relación con temas contemporáneos en África. Su enfoque interdisciplinario —que abarca la teología, la filosofía y las ciencias sociales— lo convierte en un pensador clave en la articulación de una teología africana contemporánea, incluyendo la crisis ecológica y el diálogo interreligioso.
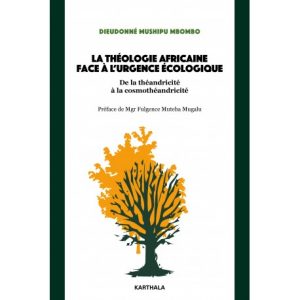
En este ensayo reciente, Mushipu sitúa la teología africana dentro del marco más amplio de las preocupaciones ecológicas contemporáneas, combinando la fundamentación teológica con la exploración antropológica, el discernimiento ético y las recomendaciones prácticas. La crisis ambiental no es una cuestión lejana y abstracta para los africanos; al contrario, es una realidad presente y acuciante que afecta desproporcionadamente al continente africano. La deforestación, la desertificación, la pérdida de biodiversidad y la escasez de agua son problemas urgentes en muchos países del continente. Estos problemas, y sus efectos sobre el ser humano, sitúan la cuestión ecológica en el corazón de cualquier reflexión académica contemporánea, también la teológica.
Mushipu, en su doble condición de filósofo y teólogo, dedica los primeros capítulos a fundamentar epistemológicamente su posición. Partiendo de las bases sentadas, entre otros, por los teólogos Tshibangu y Bimwenyi en las décadas de 1960-1970 sobre el estatuto epistemológico de la teología, su relación con el resto de ciencias, así como la especificidad de la contribución africana a la teología católica, propone un enfoque pluralista que reivindica el contexto cultural como lugar teológico. Más adelante, esbozará las bases de una tradición filosófica africana que se remonta al antiguo egipcio (pp. 174-175). Sobre estos cimientos se edifica el resto de su propuesta. Aunque no espera a las conclusiones para formular su tesis central. En la introducción sintetiza de forma clara y directa la intención de su obra: “Ya no podemos hacer nuestra teología simplemente con una lógica teándrica, sino más bien cosmoteándrica. Esta es la propuesta fuerte de nuestra obra. Se trata de una verdadera ruptura epistemológica que cambia los parámetros de nuestra teología africana” (p. 9).
El enfoque teológico de Mushipu está enraizado, por tanto, en la milenaria reflexión cristiana y en la también milenaria comprensión africana de la interconexión entre la humanidad y la naturaleza. El académico congoleño revisita cosmologías africanas tradicionales (en particular la bantú), mostrando como muchas de ellas conciben el mundo natural como sagrado (comos), lleno de la presencia divina (theos), en estrecha relación con el ser humano (andros). Esta visión del mundo contrasta con la noción dualista que separa a la humanidad de la naturaleza, una perspectiva que a menudo ha justificado la explotación inconsiderada de la creación (y ha caracterizado a la teología occidental). Mushipu sostiene que la teología y la antropología africana, si se anclan en esta visión cosmoteándrica, pueden ofrecer una visión alternativa, una que promueva la armonía y el equilibrio entre los seres humanos y la creación.
El capítulo 7 (pp. 215-264), donde desarrolla detalladamente la teología cosmoteándrica como una “hermenéutica ecológica tripolar”, está en consonancia no solo con la teología bíblica, sino también con la visión contemporánea que el magisterio católico ha formulado en Laudato si’ (2015). Resulta especialmente interesante, a los ojos de un occidental, descubrir la riqueza de las cosmogonías africanas (dogon, luba y bambara) y sus posibilidades de diálogo con la teología de la naturaleza (pp. 246-262). En particular, destaca el interés de Mushipu por contrarrestar el efecto destructor de una visión antropocéntrica mediante el recurso a una visión enraizada en los propios mitos africanos del origen del cosmos y del ser humano.
Además de sus ideas teológicas y filosóficas, Mushipu esboza recomendaciones prácticas sobre cómo los cristianos africanos pueden abordar las cuestiones ecológicas. En el último capítulo, alienta a las iglesias africanas a involucrarse más en la defensa del medio ambiente y la educación, promoviendo prácticas sostenibles a nivel local y nacional. Mushipu enfatiza la importancia de la educación, particularmente en áreas rurales donde la degradación ambiental suele ser más severa. Asimismo, sugiere que los teólogos africanos deben comprometerse con el conocimiento y las prácticas indígenas, muchas de las cuales contienen valiosas ideas sobre cómo vivir de manera sostenible.
Si bien el ensayo es una excelente contribución al debate ecoteológico contemporáneo, no por ello deja temas pendientes que deberán ser explorados en el futuro. Por un lado, las reflexiones teóricas necesitarán confrontarse con las realidades particulares del vasto continente africano y con las iniciativas que las iglesias locales están poniendo en práctica sobre el terreno. En este sentido, la exploración del mundo bantú muestra el interés de profundizar también en los otros dos grandes ámbitos culturales africanas: el nilótico y el cushita. Por último, la visión cosmoteándrica formulada por el teólogo y filósofo Raimon Panikkar puede enriquecer enormemente la visión africana expuesta por Mushipu, ya que ambas poseen numerosos elementos en común.
La théologie africaine face à l’urgence écologique es una obra importante y provocadora que desafía a los cristianos, tanto africanos como de otros continentes, a tomarse en serio su responsabilidad hacia el mundo creado. Se trata de una llamada a la teología para que revise su epistemología, enriquezca su antropología e incorpore la contribución de la ética ecológica, sin perder la capacidad de dialogar con las cosmologías de los diversos pueblos con los que el cristianismo se ha encontrado a lo largo de la historia.
*Recensión del libro de Dieudonné MUSHIPU MBOMBO, La théologie africaine face à l’urgence écologique, Karthala, Paris 2022, publicada en Razón y Fe, nº 1465.
