[Marta Medina Balguerías] Como cualquier tema candente, el transhumanismo ha generado —y sigue generando— filias y fobias. Desde la perspectiva académica es fundamental hacer una crítica seria de sus propuestas y fundamentos, pero también valorar cuáles pueden ser las aportaciones de este movimiento. Si bien hay críticas muy buenas, no siempre encontramos acercamientos positivos y propositivos. El libro de Ricardo Mejía Fernández, Transhumanismo integral (Encuentro, 2025), es una excepción.
En esta obra Mejía se sitúa críticamente ante el transhumanismo mayoritario, que él denomina “parcial”, y aboga por una corriente nueva de transhumanismo, al que nombra como “integral”. La diferencia es que el primero se centra en la mejora de algunos aspectos o dimensiones del ser humano, mientras que el segundo se sitúa ante todas las dimensiones humanas, sin dejar ninguna fuera: corporal, social, espiritual, natural, etc. Para el autor, uno de los mayores problemas del transhumanismo parcial es que presenta una versión simplista de lo que es el ser humano y por ello no puede dar una respuesta satisfactoria a los anhelos que encontramos en nosotros.
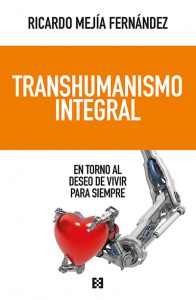
En principio, el autor dedica la primera parte del libro a criticar aspectos del transhumanismo parcial y la segunda parte a su propia propuesta de transhumanismo integral. No obstante, ambos elementos se entrecruzan en todos los capítulos, ya pertenezcan a una o a otra (aunque en cada una de ellas tiene más peso una de las dos). Mejía se sitúa en diálogo con muchos autores de todos los tiempos (no solo transhumanistas) y va situando su propia propuesta en relación con todos ellos. Resulta especialmente interesante que traiga a colación el pensamiento de autores menos actuales para ilustrar puntos de vista que son candentes hoy. Con ello muestra que algunos fueron visionarios y se adelantaron a lo que estaría por venir.
El transhumanismo integral de Mejía tiene la virtud de reconocer la unidad compleja que somos los seres humanos, y no solo cada uno de nosotros de manera individual, sino también en conexión con la comunidad, con la tierra (haciendo con ello referencia al horizonte ecológico) y con la trascendencia. No se nos puede entender al margen de dichas relaciones, así como no le parece concebible el ser humano al margen de su cuerpo y de su dimensión espiritual. “Lo natural es lo integral y no el recorte ideológico (…) de lo que queremos que sea lo natural” (p. 103). Por ello, Mejía centra su propuesta en la persona, un concepto que engloba el cuerpo, pero no se reduce a él; y que supone al individuo, pero no aislado de los demás. También se refiere al ser humano como “naturfacto”, capaz de “transformar a mejor su naturaleza” (p. 206), pues su capacidad técnica es parte fundamental de su esencia.
Su enfoque es “un enfoque interpretativo de tipo antropológico que no quiere excluir” (p. 27). Así, aunque en este enfoque la dimensión trascendente está claramente afirmada, el autor pretende ser inclusivo con diversas posturas en cuanto a qué es este Absoluto o trascendente. Este deseo de inclusivismo se contrapone a la fe ultrasecularista excluyente de lo religioso que profesan muchos transhumanistas parciales. Nos da la sensación de que, si bien la intención es buena, no siempre se articula con claridad. A veces Mejía habla desde una perspectiva religiosa explícita, aunque añade que lo que propone es asumible por alguien con otro credo. No obstante, sería interesante que articulara mejor ambas partes y que fundamentara lo que tienen en común de manera explícita.
Una crítica que se ha hecho otras veces al transhumanismo y que Mejía hace suya es cómo podemos hablar de mejora humana si no reconocemos que hay una esencia humana o, al menos, una concepción antropológica clara, un horizonte hacia el que se encamina el ser humano. “Mejor” hace referencia al bien: algo es mejor que otra cosa si está por encima en la escala del bien. Así, ¿cómo podemos hablar de mejorar desde una perspectiva relativista? El autor de Transhumanismo integral señala que “no puede darse mejora alguna, sin pasar antes por la antesala de un realismo y de una ética (y bioética) de la vulnerabilidad” (p. 49). Una constante de la obra es que hay que partir de la realidad que somos en su complejidad e integralidad, e incluyendo nuestros límites y nuestra vulnerabilidad. La mejora no puede ser solo física y técnica, sino que hay otras dimensiones humanas a las que hemos de prestar atención si queremos desarrollarnos plenamente.
Otra cuestión que aparece profundamente tratada en el libro es el deseo de vivir, que, además, aparece en el subtítulo: “En torno al deseo de vivir para siempre”. Y es que el deseo de vivir felices cumpliendo nuestros más profundos anhelos es una característica perenne de la humanidad. Mejía es muy crítico con el modo en que el transhumanismo mayoritario pretende responder a este anhelo, puesto que, a su juicio, la intervención técnica en la condición humana, cuando no tiene límite, lleva a la muerte sin límite. Un ejemplo de ello es la eugenesia, un aspecto del transhumanismo que, como todo él, no es neutral, pues termina excluyendo e infravalorando lo que no responde a los cánones que busca. Mejía propone “promover la libertad de aceptarse a uno mismo, de empatizar con las personas que sufren o […] de apreciar el valor de las cosas pequeñas y sencillas” (p. 125) y no reducir la libertad a la mera libertad morfológica que nos lleva al biomejoramiento (además, al luchar contra el determinismo de la libertad, paradójicamente los transhumanistas parciales nos insertan más aún en lo mecanicista). La auténtica eugenesia es, para el autor, profundizar y desarrollar lo que somos, y “no intentar recrear fantasiosamente lo que nunca hemos sido, tratándonos despectivamente y con resentimiento” (p. 141).
En suma, al tratarse de un proyecto inmanentista, el transhumanismo parcial nos aboca a la nada, porque la autorredención a espaldas de nuestra naturaleza es imposible. El enfoque del transhumanismo integral, por el contrario, “no supera la debilidad ontológica con un discurso motivador desproporcionado: habla desde nuestra pobreza y pequeñez para intentar trascenderla” (p. 75). En íntima relación con esta cuestión está el problema del fracaso. Los transhumanistas parciales pretenden superarlo a toda costa, pero, a juicio de Ricardo Mejía, hay una parte de lo que solemos considerar como ‘fracaso’ que es en realidad “la entraña misma de nuestra carne y de nuestra experiencia; la poquedad humana que, sin embargo, es la que nos abre a las grandezas de la ciencia y de la técnica” (p. 82). Es decir, sin partir de manera realista de nuestra propia condición acabaremos atentando contra ella. Es mejor asumir nuestra pobreza para poder abrirse desde ella a nuestra grandeza. La esperanza del transhumanista integral nos abre a la mejora del cuerpo y del espíritu, porque la salvación que anhelamos abarca todas nuestras dimensiones y no solo la física.
A este respecto, para Mejía el progreso científico y técnico es valioso, pero no puede convertirse en un absoluto porque por sí solo no puede saciar nuestra sed de infinitud. El progreso por el progreso, la razón instrumental que se impone a la naturaleza, nos puede llevar a la crueldad. “Lo progresista no es someter a cualquier precio la naturaleza sino empujarla a que sea en su expresión más espléndida, a que desborde su dinámica de manera que, respetándola a ella, nos respetemos a nosotros” (p. 101). En el transhumanismo integral la ciencia y la técnica son un ministerio al servicio de la naturaleza humana y no un absoluto en sí mismas. Esto no quiere decir que tengan un papel secundario. Para el autor, la técnica es una característica fundamental del ser humano, del actual, y no del que está por venir. Por ello denomina a nuestra especie como Homo sapiens technicus. Esta capacidad de experimentar y transformar, eso sí, debe tener límites. Aunque apunta constantemente a ellos, nos habría gustado que hubiera desarrollado más cuáles son esos límites: ¿dónde termina lo que él denomina ‘terapia’ y dónde empieza la ‘cosmética’? ¿Es esta última siempre rechazable, o puede haber casos en los que no sea inmoral? El autor dice, en otro momento: “Cabe dignificar y potenciar todo aquello que, ontológicamente, nos constituye; aliviando, corrigiendo y curando (mediante el ejercicio competente y profesionalizado de la ciencia, la técnica y la Tecnología) el mal que nos pueda sobrevenir por el transcurso del tiempo o las defecciones naturales” (p. 131). Así pues, sería muy interesante que señalara de manera sistemática lo que ontológicamente nos constituye y que discerniera qué mal es el que puede ser aliviado, corregido y curado. Mejía busca un saludable punto de equilibrio que no cae ni en el tecnopesimismo ni en el tecnooptimismo ingenuo; de ahí que nos parezca interesante que ahonde en una propuesta que hoy es más necesaria que nunca.
Otro aspecto que echamos en falta es la justificación sobre por qué llama a su postura “transhumanismo integral” y no “humanismo integral”. Si la tecnología ya es parte fundamental de nuestra condición, y lo lleva siendo desde el principio (por más que ahora esté más desarrollada), ¿por qué hablar de transhumanismo? ¿Llegaremos a convertirnos en algo distinto de lo que ya somos? ¿O su postura encajaría más bien en un humanismo integral tecnológico?
Mejía recupera el término ‘viricultura’ para proponer que, mientras que la terapia nos cura, el cultivo potencia las capacidades o atributos ontológicos humanos que, “aun perteneciendo a un ser finito, le abren y le aproximan a la planificación que solo se recibe de forma agraciada e indebida” (p. 141). Aunque el término nos resulta sexista y por ello no del todo atinado (crítica que el propio autor menciona, aunque no le impide utilizarlo), esta defensa del cultivo de lo humano, en todas sus dimensiones, nos parece fundamental, y más fundamental aún la conciencia de que ese cultivo no supone un prometeísmo en el que todo depende de nosotros, sino que nos prepara y nos abre más a lo que recibimos de manera gratuita y que es esencial para entender quiénes somos y desarrollarnos plenamente.
Los transhumanistas parciales “lo que hacen es animar al ser humano a buscar en otra vida reconfigurada materialmente y no auténticamente trascendental lo que les falta; o a recomenzar una y otra vez su empresa inmanente si es necesario” (p. 227). Pero Sapiens technicus es Sapiens trascendental amoroso, y busca el término de ese anhelo de amor pleno. Las propuestas que no proporcionan este tipo de salvación no responden al infinito anhelo humano.
El amor está íntimamente vinculado al cuidado. Para el autor de Transhumanismo integral, cuidar de sí mismo sin el narcisismo moderno es posible, “compartiendo su dignidad con las otras personas y el medio; así como plasmando esta misma dignidad a través de su más creativo trabajo tecnológico y su más esforzada acción técnica” (p. 272). La centralidad de la persona no lleva a esta propuesta a descuidar su individualidad física (bios) ni su dimensión espiritual y cultural; ni a desgajarla de los demás (polis) ni de la casa común, la ecología y la economía (oikos). En este horizonte, es positivo “contar con tecnologías que restablezcan, corrijan, potencien o auxilien creativamente nuestra capacidad de amar bien y mejor en cuanto que ejercicio natural y teologal” (p. 306).
Habría mucho más que decir sobre lo que aporta este libro tan rico y complejo. El elevado número de autores con los que se dialoga, el uso de vocabulario muy filosófico y la cantidad de temas que se van abordando e interrelacionando a veces hacen ardua la lectura (o la pueden hacer para el lector que no esté acostumbrado a estos temas), pero, en todo caso, es un libro con propuestas interesantes, con intuiciones valiosas y que da que pensar. Como decíamos al principio, es fácil criticar, pero es más difícil proponer. Mejía intenta hacer ambas e ir alumbrando un nuevo camino que no caiga ni en extremismos ni en reduccionismos. Ojalá el autor se anime a escribir una obra más directa y sencilla (en la forma) en la que plantee su propuesta de manera sistemática. Hay muchas cosas que deja caer, que no se acaban de desarrollar y que sería interesante analizar más despacio. Sería una muy buena aportación para seguir repensando el humanismo hoy, en conexión con todo lo que nos rodea, y haciendo justicia a nuestra naturaleza humana.
