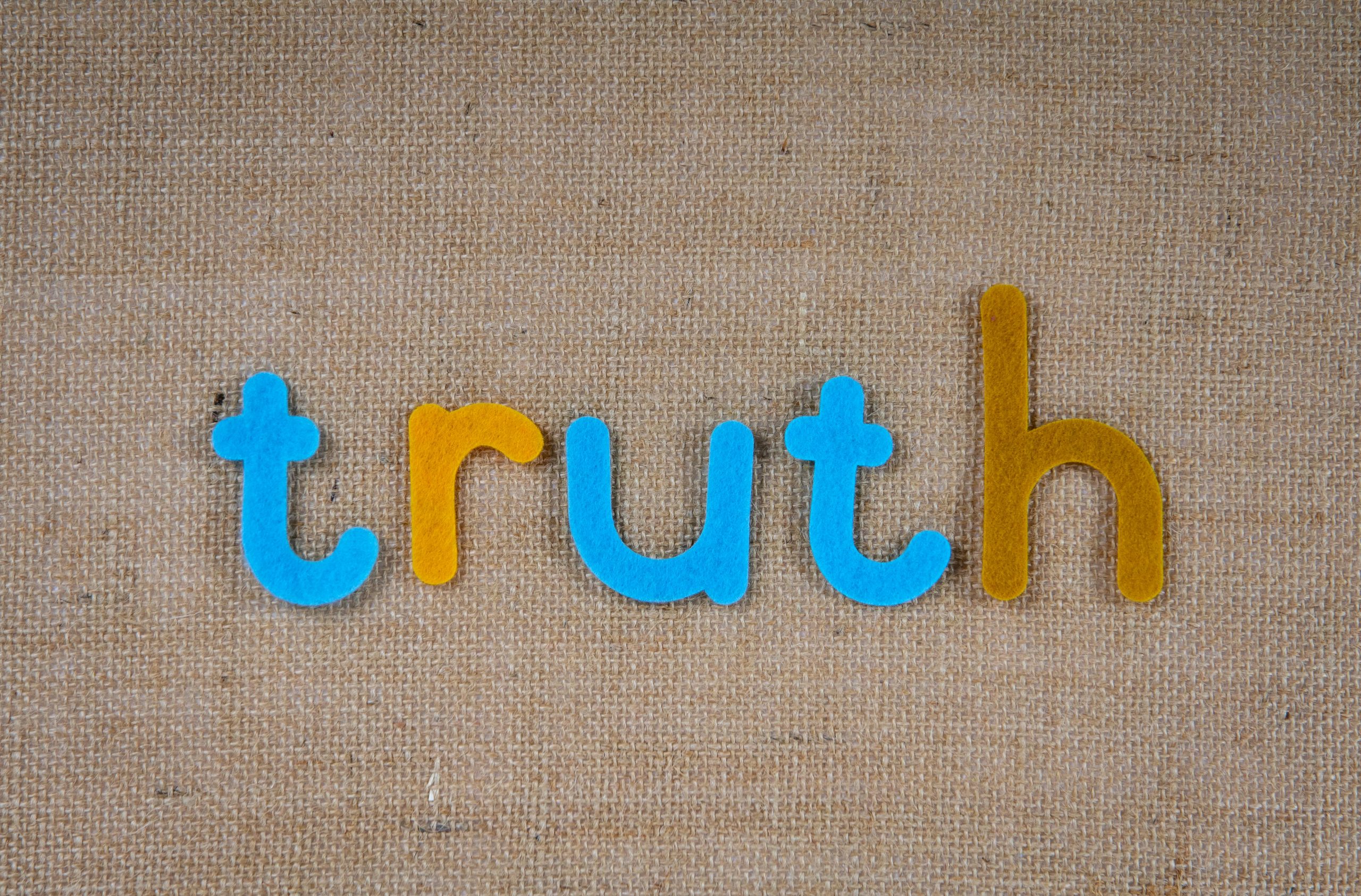[Paolo Bettineschi, Università degli Studi di Messina] En este artículo discutimos la presencia de la verdad dentro del pensamiento humano, a través de una comparación teórica y crítica con la hermenéutica, la filosofía analítica y el neoidealismo. La tesis que se sostiene es la del realismo puro, según el cual la verdad no es ajena al pensamiento humano, pero ni siquiera es producto de tal pensamiento. Las implicaciones prácticas que se derivan de esta posición son sumamente relevantes: la práctica humana pide y exige operar con la verdad o sobre la base de la verdad, especialmente en referencia a las cosas más importantes. Pero la praxis humana se desarrolla siempre en el pensamiento y sobre la base de éste. Por tanto, si el pensamiento humano no fuera capaz de conocer la verdad, todas nuestras acciones prácticas perderían su sentido, su importancia y su dignidad.
Introducción
Que la verdad es y puede ser el contenido del pensamiento humano no siempre se ha dado por sentado en la filosofía y, más en general, en la cultura, tanto humanística como científica. La historia de la filosofía moderna nos ha acostumbrado, desde hace más de dos siglos, a creer que el pensamiento es incapaz de conocer la realidad en su verdadera identidad. El empirismo científico y el fenomenismo en los que prospera la crítica kantiana marcan quizás el testimonio más explícito de esta creencia. Se trata de una creencia que, sin embargo, es una suposición no probada ni demostrable, pero que, a pesar de su imposibilidad de demostrar, aún sobrevive en gran parte de la filosofía contemporánea.
La tesis que quiero presentar aquí es la tesis que constituye el corazón del realismo puro, es decir, del realismo fundado y desarrollado por Gustavo Bontadini y sus principales alumnos durante los últimos cien años (Bettineschi, 2003). En el realismo puro, el pensamiento se dispone al ser y el ser se dispone al pensamiento. Esto significa que: no hay extrañeza del ser al pensamiento que deba ser laboriosamente mediada o superada por uno para llegar al otro, y no hay oposición entre ellos que deba ser eliminada en términos dialécticos según un proceso más o menos interminable. El fenomenismo se adhiere al supuesto de extrañeza, que ha recorrido toda la modernidad hasta Kant (Kant, 2016; Bontadini, 1966) y que, disfrazado, todavía puede encontrarse presente en gran parte de la reflexión filosófica contemporánea, ya sea de naturaleza hermenéutica o analítica. El neoidealismo del siglo XX, sin embargo, se adhiere al supuesto de que la oposición debe ser eliminada dialécticamente, especialmente en su versión actualista. Intentemos explicar brevemente los motivos de estos últimos indicios.
[…]
El pensamiento equivale a la “claridad del ser”
Ahora bien, más allá de estos indicios de carácter histórico-especulativo, por nuestra parte es necesario reiterar que, como enseña el idealismo, no se puede escapar del pensamiento, porque para poder pensar algo que no está pensado (algo que no está incluido como un objeto del acto de pensar) hay que pensar siempre e inevitablemente este supuesto pensamiento-impensado (este supuesto objeto ajeno al acto de pensar, que también se encuentra colocado y contemplado por el pensar).
También nosotros debemos mantener firme –como algo incontrovertible– la afirmación de la insuperabilidad del acto de pensar; pero también debemos poder mediar en el horizonte de la presencia inmediata de las cosas al pensamiento mediante una inferencia especulativa, debido a la parcialidad e inestabilidad ontológica de este horizonte. La mediación del horizonte de presencia inmediata coincide con la afirmación metafísica –igualmente incontrovertible– según la cual este horizonte no puede coincidir con el Absoluto ni con el Todo. La intranscendibilidad de lo que se llama el acto de pensar, la “unidad de la experiencia” (Bontadini, 1995b, pp. 123-145) o el horizonte de la presencia inmediata, se abre así a una ulterioridad del ser o de la realidad que siempre y para siempre se entrega al pensamiento, pero que no puede identificarse ontológicamente con el pensamiento que de manera actual, unitaria e inmediata contempla también este aspecto ulterior (Bontadini, 1942, pp. 204-205).
Así, dentro del realismo puro, la intranscendibilidad del pensamiento en acción no equivale a la imposibilidad de alcanzar la realidad que supuestamente estaría situada más allá del pensamiento mismo. El pensamiento no secuestra al sujeto pensante, aislándolo del contacto directo con la realidad. Al contrario: sólo en el pensamiento la realidad se manifiesta en su verdad. Juzgar de otra manera –juzgar que la realidad se manifiesta en su verdad fuera del pensamiento– este juzgar sigue siendo pensar la manifestación de la realidad en su verdad. Pero éste es también un pensar que se contradice a sí mismo, pues juzga que no puede pensar la manifestación de la realidad en su verdad, mientras que esta manifestación es siempre e invariablemente algo pensado, es decir, algo que se manifiesta en el pensamiento.
La intranscendibilidad del pensar, en este sentido, vale como cierre en el estar abierto (la expresión es siempre de Bontadini) (Bontadini, 1942, pp. 277-278), es decir, como no cierre, que es la disposición a tenerlo todo presente. El pensamiento equivale a la “claridad del ser” (Bontadini, 1942, p. 201), es decir, la dimensión dentro de la cual las entidades se hacen presentes, al ser conocidas en su verdadera identidad.
Pero pensar no coincide con hacer nada. Pensar es ciertamente hacer algo, porque quien piensa actúa. Pensar es saber, es experimentar, es aprender. Pensar es la actividad fundamental del ser humano. El pensamiento es esa actividad fundamental dentro de la cual se desarrolla toda actividad más determinada y específica (Bettineschi, 2018). Al pensar, actuamos y nos damos cuenta de todo lo que es producto de nuestro hacer o de nuestra práctica. Y si no pensáramos, no lograríamos nada. Pero una cosa es creer que el pensamiento, dentro del cual crece cualquier otra actividad práctica, es un acto desconectado de la verdad y, otra cosa, muy distinta, es creer que el pensamiento que subyace en el fondo de todos nuestros esfuerzos prácticos está estructuralmente ligado a la verdad.
Si la práctica humana se moviera sólo en el territorio de la falsedad, todas nuestras acciones serían acciones realizadas en el error y la oscuridad; y en consecuencia todos nuestros esfuerzos prácticos sólo podrían producir falsedades, mentiras y engaños. Sin embargo, cuando el pensamiento reconoce su vínculo esencial con la verdad, la práctica humana tiene la posibilidad de contribuir a la manifestación de la verdad misma. Nuestra acción encuentra entonces su propio significado y valor, que de otro modo se perdería junto con la verdad, ya que sólo sobre la base de la verdad se constituyen el significado y el valor de nuestra acción.
Por otro lado, cuando actuamos, y especialmente cuando nos comprometemos a hacer lo que es más importante para nosotros, queremos ver con claridad; queremos saber que no estamos cometiendo errores; queremos saber que nuestro propósito es verdaderamente algo bueno; queremos saber que no estamos traicionando nuestras mejores intenciones en la práctica. No podemos tolerar la duda con su mutabilidad; no nos contentamos con seguir hipótesis u opiniones precarias. Queremos poder contar con un conocimiento estable. Deseamos que la verdad esté presente en el pensamiento; que la verdad ilumine nuestras mentes; que guíe nuestras acciones. Sólo así nuestra práctica podrá asumir su positividad ética; sólo así podrá ganar su dignidad y escapar de la inconsistencia moral. De lo contrario, sólo estaríamos actuando alienados y de mala fe.
Nos encontramos así ante un círculo virtuoso: el círculo virtuoso de la teoría y la práctica que sólo puede crecer sobre la base del realismo puro, es decir, de un realismo que no sea ingenuo ni implícitamente fenomenista. Es un círculo virtuoso, que pretende salvaguardar la bondad real de la práctica, y que al mismo tiempo nos garantiza la absoluta relevancia ética que tiene nuestro pensamiento, ya que nuestro pensamiento no puede dejar de ser el lugar donde la verdad encuentra su manifestación y su testimonio por parte del ser humano. En este contexto, me gusta concluir diciendo que estamos hechos para la verdad y la verdad está hecha para nosotros. Nuestro destino es muy alto, y nuestro compromiso práctico debe ser muy alto para no traicionar nuestra verdad.
*Extracto del artículo publicado por Paolo Bettineschi en Razón y Fe, nº 1465, accesible en este enlace.