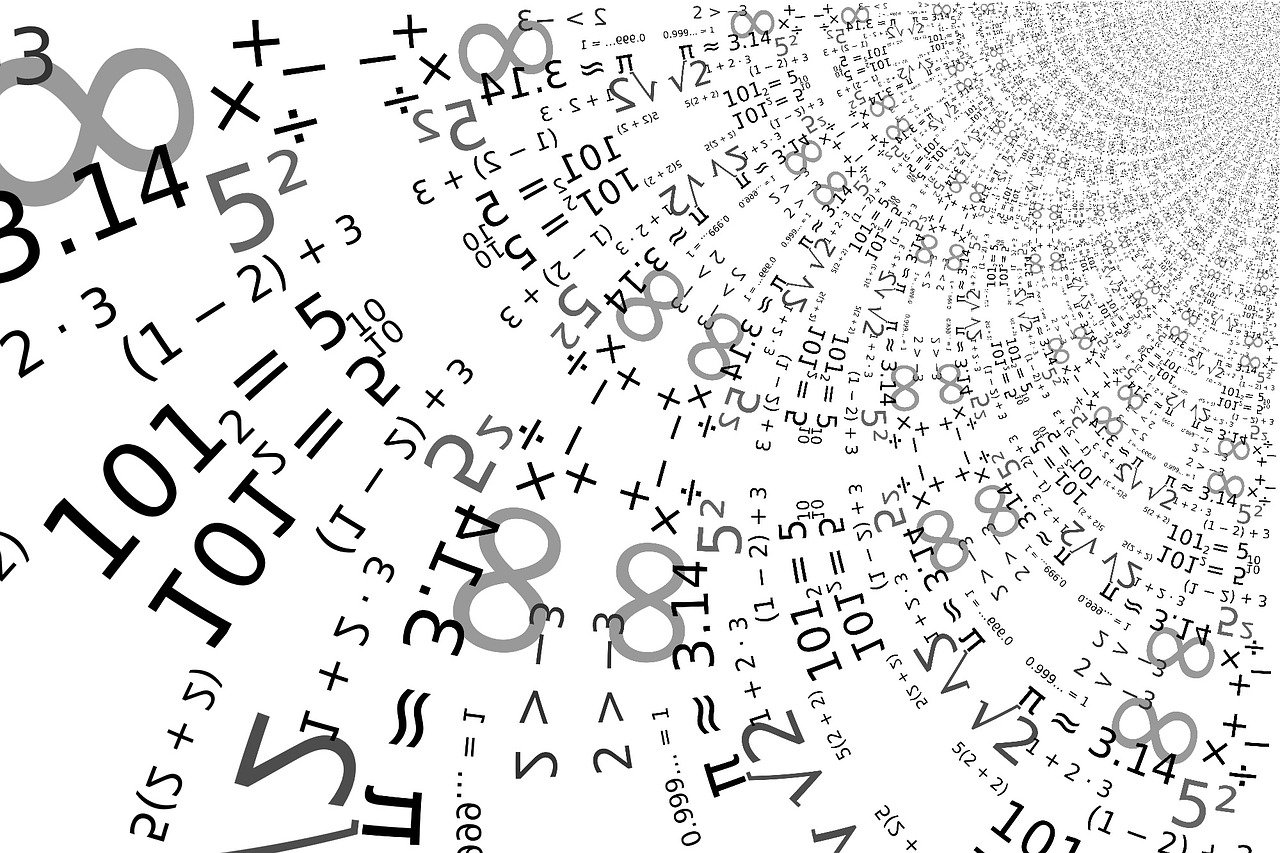[Por Xavier Casanovas Combalia, IQS – Universitat Ramon Llull ]
¿Puede la mística ser un estímulo para el pensamiento racional y el avance matemático? O lo contrario, ¿puede que una posición de racionalidad extrema se convierta en un freno para desarrollar una idea del más racional de los campos del saber? En El nombre del infinito (Acantilado, 2012), los matemáticos e historiadores de la ciencia Loren Graham y Jean Michel Kantor realizan una exhaustiva exploración de uno de los debates matemáticos más importantes de inicios del siglo XX: la teoría de conjuntos y su noción de infinito. Y para ello se fijan en un elemento clave de toda su historia: el impacto que la tradición religiosa de los protagonistas tuvo en el desenlace de los diferentes retos que éstos se fueron encontrando. La conclusión es clara: la tradición racionalista francesa se quedó encallada o no supo ver, en la exploración de conceptos como el de infinito o de discontinuidad, aquello que la tradición rusa, abierta a una interpretación mística de la realidad, sí fue capaz de encajar en sus esquemas y por lo tanto de desarrollar y llevar un paso más allá.
El origen debe remontarse en la teoría de conjuntos fundada por el matemático alemán Georg Cantor. Su afirmación de que el número de elementos del continuo es de un infinito de categoría superior al del número de los naturales, y su hipótesis que entre el infinito de los naturales (aleph-0) y el de los reales (aleph-1) no hay infinitos intermedios (hipótesis del continuo) abrió un campo de discusión que revolucionó por completo la matemática del cambio de siglo. El hecho de que llamemos número trascendente a todo aquel número irracional no algebraico, o que Cantor usara el término transfinito para referirse a los diferentes órdenes de infinito, nos permite apreciar la cercanía con el terreno metafísico. ¿Existen tales conceptos en la naturaleza? ¿O son solo producto de la mente humana? ¿Tiene algún sentido pretender darles un nombre? ¿Dedicarse a trabajarlos? Cantor en su construcción del conjunto ternario cantoriano llegaría a afirmar: “Vemos que hay una generación dialéctica de conceptos que conduce siempre más allá y que al hacerlo se mantiene libre de cualquier arbitrariedad, necesaria y coherente en sí misma” (p. 37). Hay pues un más allá matemático, una suerte de trascendencia que se muestra, a ojos de quien quiera adentrarse en ella, de forma coherente.

El reto que supuso la teoría de conjuntos fue acogido de manera antagónica por dos escuelas: la escuela francesa, protagonizada por Émile Borel, René Baire y Henri Lebesgue, se adentró inicialmente en el debate, pero se acabó enfrentando a un “abismo intelectual ante el que se detuvieron” (p. 83). Pues para su concepción racionalista no podían entenderse las matemáticas más que como una codificación de verdades que están estrechamente vinculadas al mundo natural y material. La teoría de conjuntos, y las discusiones y debates entorno a axiomas como el de la elegibilidad de Zermelo, significaban una serie de preguntas y asunciones demasiado alejadas del mundo físico.
En cambio la escuela rusa, protagonizada por Dmitri Egorov, Nikolái Luzin, junto al sacerdote ortodoxo y también matemático Pável Florenski, se lanzó a crear y nombrar nuevas entidades, sin preocuparse que aquello que apareciera en sus mentes tuviese relación alguna con la realidad de nuestro mundo. Puro idealismo. Pero un idealismo fértil que terminaría impactando de forma central en el corazón de la matemática. Este grupo, fundador de la escuela matemática de Moscú, compartía una característica: sus tres protagonistas habían realizado un proceso de conversión religiosa acercándose, en plena revolución rusa, a una iglesia ortodoxa apartada y perseguida en la cual habían penetrado ideas heréticas como la de la adoración del nombre. Asignar nuevos nombres a subconjuntos del continuo, adentrarse en el análisis de las discontinuidades -que eran vistas por Florenski como una manifestación de la voluntad divina de no dejarse acotar, de una posibilidad de novedad constante- o crear nuevas entidades dentro del universo matemático. Todo esto fue posible porque estaba latente la inspiración de una herejía religiosa y de un celo místico.
El final del trío matemático ruso no pudo ser más trágico. El libro termina con una exposición de sumo interés político abordando la forma en que el totalitarismo ruso aplastó toda disidencia, también la religiosa. Y sobre todo permite percibir cómo las envidias y celos de compañeros académicos tomaron como excusa la opción religiosa de los protagonistas para abrir una puerta a la condena y al ostracismo. Luzin fue declarado enemigo del pueblo y apartado de sus cargos académicos, Egorov fue arrestado y murió en su encarcelamiento, Florenski terminó en un campo de concentración donde fue ejecutado.
Lo más interesante del libro es que ayuda a entender cómo el misticismo y la herejía religiosa fecundaron al mundo matemático en un tiempo en el que justamente fe y razón parecían más enfrentadas que nunca. El libro destaca por la profusión de detalles históricos y biográficos, además de por su intento de hacer cercano al lector conocimientos matemáticos de alto voltaje. A pesar de ello, al lector poco familiarizado con ciertos debates matemáticos no le será fácil seguir el hilo de los retos que los protagonistas se fueron encontrando, pues no se entra con suficiente detalle en ellos, tampoco es el objetivo del libro. Hará falta completar la lectura con alguna introducción suficientemente divulgativa de la teoría de conjuntos o de los debates lógicos a los que se enfrentó la matemática moderna en la primera mitad del siglo XX. Donde más flaquea el ensayo es en su descripción y análisis de los fenómenos religiosos que describe, aunque mencionan haber contado con el asesoramiento de teólogos de la talla de Harvey Cox, en algunos puntos uno puede encontrar confusiones terminológicas o falta de detalle como cuando, por ejemplo, se asimila la idea de panteísmo con la de politeísmo. En cualquier caso lo que el libro sí demuestra es que, al contrario de lo que se ha llegado a afirmar muchas veces, las creencias religiosas pueden estar en la base de la creatividad científica.