[J.V. Fernández de la Gala] Leonardo Boff sigue siendo una de las voces más autorizadas y comprometidas del pensamiento teológico de hoy, mucho más allá de la llamada Teología de la liberación latinoamericana. En los últimos años, su reflexión teológica se ha volcado con extraordinario fruto en la conversión ecológica integral a la que nos invita el Papa Francisco desde su encíclica Laudato Si’ y su exhortación apostólica Laudate Deum.
Boff publicó hace unos años su Evangelho do Cristo cósmico: a busca da Unidade do Todo na ciencia e na religião, que Trotta editó en español como Evangelio del Cristo cósmico: hacia una nueva conciencia planetaria (Madrid, 2009). La obrita es un magnífico compendio de intuiciones y propuestas que parten de la idea del Cristo cósmico de Teilhard de Chardin, pero se extienden luego, con gran amenidad y apertura de visiones, por el trabajo de otros muchos teólogos de todos los tiempos. Sus páginas guardan la historia más completa hasta la fecha del concepto teológico del “Cristo cósmico”. La almendra central del argumento podría ser esta: si la encarnación es nuestro modo de entender la íntima presencia de Dios en la materia, la resurrección nos permite entender su dimensión cósmica e intemporal.
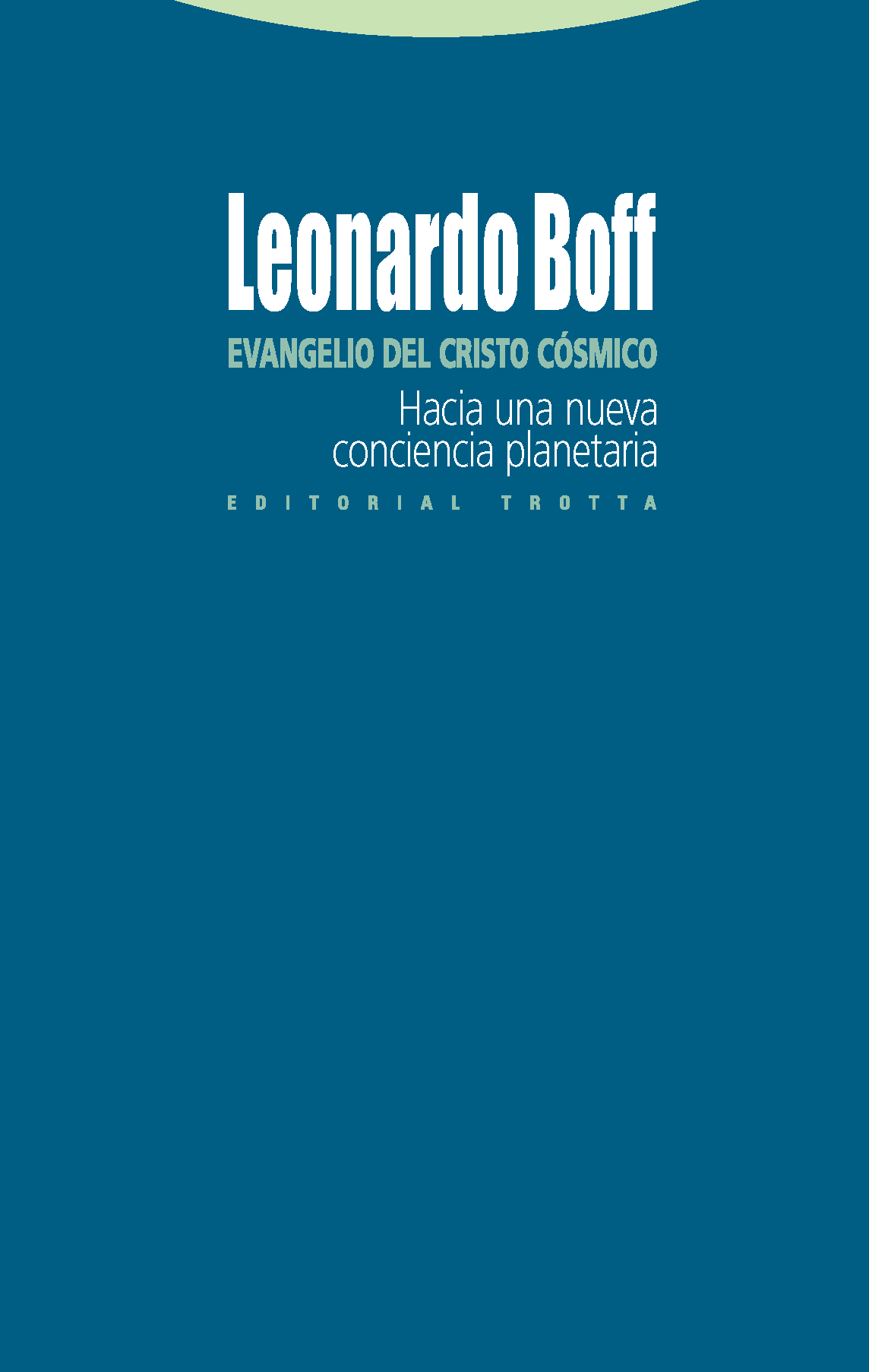
Teilhard se preocupó de incluir el misterio de Cristo en el proceso evolutivo, de modo que el mito genesíaco de la creación del mundo, con sus siete días, sus tierras y sus mares y sus lumbreras celestes, deja de ser un acto puntual en el tiempo para convertirse en un proceso evolutivo en marcha, un proceso en el que, desde la aparición del ser humano, Dios pide nuestra colaboración expresa y libre y nos llama también a ser imagen suya en esta tarea de completar una creación inacabada. La cosmogénesis que se inició con el Big Bang hace unos catorce mil millones de años fue seguida del milagro de la biogénesis, que permitió que las diversas formas de vida que hoy conocemos fueran brotando evolutivamente en nuestro planeta. La aparición, entre los mamíferos, de un cerebro capaz de actividad simbólica permitió la continuación del proceso con una antropogénesis llena de promesas y también de desafíos. Es un cerebro el humano con dos capacidades peculiares que dan juego a las siguientes etapas evolutivas: la capacidad de que nuestros cerebros puedan interactuar (noogénesis) y su apertura simbólica a la trascendencia. Y Dios vio que todo aquello era bueno.
En tiempos de Teilhard, latía un cristianismo negacionista de las ideas evolutivas, que las interpretaba como un ataque lacerante a la literalidad del relato bíblico. Por fortuna, desde 1943, con la encíclica Divino Afflante Spiritu de Pío XII, la doctrina oficial de la Iglesia admitió la posibilidad (y la conveniencia) de aplicar la teoría de los géneros literarios y el método histórico-crítico también a la Sagrada Escritura. La Biblia empezó a entenderse como lo que realmente es: una colección heterogénea de documentos míticos, poéticos, épicos, jurídicos o epistolares, pero que expresan bien la evolución de la idea de Dios en los pueblos del Medio Oriente y del Mediterráneo antiguo. Una narrativa sujeta ̶ para bien o para mal ̶ al contexto histórico y geográfico que generó esos textos, pero de tan extraordinaria hermosura alegórica, tan capaz de recoger y transmitir experiencias profundas de Dios, que atesora el peso intemporal de haber alentado la fe y la esperanza de muchas generaciones de creyentes, incluso si procedían de confesiones diversas.
Quizá el trabajo más arduo de Teilhard y el que más sospechas suscitó en los mastines de la ortodoxia y en algunas calvas apostólicas fue su intento de insertar en misterio de Cristo en el proceso evolutivo. Su idea de la cristogénesis postulaba la afirmación de fe de que Cristo es el polo atractivo de la evolución, de que todo está preadaptado a Cristo, porque fue hecho, como sugiere San Pablo, en él, para él y por él (Rom 11,36). Ya lo había dicho también San Agustín: “La historia está grávida de Cristo”.
Con la encarnación como “prodigiosa operación biológica”, como la definía Teilhard, Cristo entra en la evolución y participa de ella. Es el gran encuentro entre Dios y el mundo, la gran alianza. Gracias a la encarnación, Dios se nos hace tangible, se expande cósmicamente con la resurrección y abre la puerta a la progresiva cristificación del todo. Es lo que Jesús llama el “Reino de Dios” y Teilhard marcaba en los trazos de su pensamiento místico como el “punto omega”. Su Misa sobre el mundo, surgida en la desolación de las áridas estepas de Mongolia, insiste en esa gran intuición teológica: la eucaristía es la gran consagración del mundo. No es de extrañar que la idea fascinara a Juan Pablo II, que fuera motivo de entusiasmo en las reflexiones teológicas de Benedicto XVI o que Francisco recogiera sus intuiciones en Laudato Si’ y repitiera fervorosamente sus mismas palabras durante la misa de Ulán Bator, en su reciente viaje pastoral a Mongolia. Frente a una disciplina escolástica que señala las dos naturalezas clásicas de Cristo: humana y divina, Teilhard nos propone una triple naturaleza: Cristo es hombre, Dios y cosmos.
Hay en esta obra inspiradora de Leonardo Boff una propuesta que nos parece particularmente lúcida. La ciencia contemporánea, profundamente dividida en sus saberes, se ha mostrado incapaz de elaborar una teoría del todo (ToE o Theory of Everything). Pero, desde antiguo, el pensar mítico sí ha logrado representar, desde la alegoría y la metáfora, conexiones inefables que se escapan a la simple denotación de las palabras, que resisten la carcoma del tiempo y que permiten los abordajes interpretativos que desde los paradigmas de cada época histórica puedan hacerse a posteriori. Cuestiones como la unidad y multiplicidad de la realidad han estado siempre entre los problemas de fondo de toda filosofía y de toda religión. Basta acudir a las cartas de San Pablo y veremos cómo el apóstol usa generosamente de la metáfora cuando expresa nuestra pertenencia al cuerpo místico de Cristo: somos miembros necesariamente diversos que forman un cuerpo necesariamente único. El recurso al mito está en nuestra propia neurofisiología. Nuestro cerebro tiende a componer imágenes (signos, símbolos, mitos) antes que conceptos. En el pensar científico llamamos “modelos” a estas narrativas. No es que la realidad sea simbólica, pero sí lo es nuestra comprensión de la realidad. Nos propone Boff reivindicar de nuevo el mito. No como realidad, sino como imagen de la realidad, que será preciso “desmitificar” en el momento de interpretarla con los parámetros de cada época.
Nunca han faltado en la historia del pensamiento modelos míticos para explicar la unidad del todo, desde Platón y los estoicos hasta los neoplatónicos, Macrobio, Calcidio, Boecio y la escolástica medieval. Para Orígenes, también el universo de las criaturas forma parte del cuerpo místico de Cristo. San Juan popularizó la idea de un Dios que es el medio en el que está inmersa nuestra existencia, un Dios en el que “vivimos, nos movemos y existimos” (Act 17,27-28) y San Pablo sentó las bases doctrinales de una cristología cósmica en su carta a los corintios (1 Cor 15,28) y también de una eclesiología cósmica en su carta a los efesios (Ef 4,6). Si en la encarnación se habla de un Cristo hecho carne (Cristo “sárquico”), con la resurrección podemos hablar de un Cristo cósmico, porque es Cristo el vínculo esencial que une a todos los seres.
¿Era panteísta Orígenes? ¿Eran panteístas San Juan y San Pablo al afirmar esto? No nos parece que sea así. Sin embargo, la acusación de panteísmo cayó como una maldición sobre Teilhard y fue una de las causas de un monitum inquisitorial lanzado en junio de 1962 contra el entusiasmo que la publicación póstuma de la obra de Teilhard había despertado en Francia y en toda Europa. ¿Era panteísta Teilhard? Ciertamente no en el modo radical que proponía Baruc Spinoza: Dios es la naturaleza, decía. Y la idea entusiasmó a Einstein que, al ser preguntado por sus creencias religiosas, se atrevió a decir: “creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de todo lo que existe”. Es cierto que Teilhard había desarrollado desde su infancia la habilidad mística de percibir la presencia de Dios en la naturaleza. A él le gustaba llamar “diafanía” a esta transparencia de Dios en lo creado, una experiencia mucho más constante e intensa que la mera y puntual “epifanía”. Las montañas que rodean el Puy-de-Dôme, las alamedas del río Aisne, los bosques de Sussex, los acantilados de la isla de Jersey, las colinas desérticas de Egipto o las desoladas planicies de Mongolia dejaban translucir a sus ojos la presencia inextinguible de Dios desde mucho antes de que se formasen estas realidades geológicas. Sin embargo, Teilhard no identifica a Dios con la naturaleza, como hace Spinoza. Para él Dios está presente en la naturaleza, pero la trasciende mucho más allá de una mera identificación. Es el suyo un panenteísmo en la línea de Krause (pan-en-theos, Dios está en todo), más que un panteísmo (pan-theos, todo es Dios) al estilo de Spinoza. Para Raimon Panikkar, si el panteísmo es un error lo sería más bien por defecto, no por exceso, puesto que, si Dios está en todo, su realidad no se agota en ese todo, sino que va más allá. A Panikkar le gustaba hablar de cosmoteandrismo, término que refleja una gran realidad teológica que sería la suma de Dios, el cosmos y el ser humano en una especie de trinidad metafórica, capaz de romper el estrecho esquema de los dualismos escolásticos que arrastramos desde antiguo. Para Paul Tillich, Karl Rahner y Herbert Vorgrimler, este “panteísmo cristiano” de Teilhard no sería más que la idea cabal de que Dios es la substancia o la esencia de todas las cosas, no la afirmación absurda de que Dios es la totalidad de las cosas, pues Dios no se agota en el todo, lo trasciende y va más allá.
La idea, sin embargo, es muy anterior al cristianismo de Teilhard y al judaísmo heterodoxo de Spinoza y está presente desde mucho antes en las religiones asiáticas, como el brahmanismo, el taoísmo o el budismo. Se plantea aquí un magnífico punto de apoyo para encontrar sintonías que promuevan el diálogo interconfesional e interreligioso. Quizá debamos ir en esto mucho más allá de lo que fue la declaración conciliar Nostra aetate, en 1965, que se atrevió a reconocer lo que de santo y verdadero puede haber en otras religiones. En sus modos de obrar y de celebrar, en sus preceptos y doctrinas hay “destellos de esa Verdad que ilumina a todos los hombres” (NA 2). Esto volvió añeja la vieja formulación fundamentalista del obispo Cipriano de Cartago, del siglo III: “Extra Ecclesiam nulla salus” (“Fuera de la Iglesia no hay salvación”), que Pío XII proclamó por última vez en un discurso público en 1953. Sería bueno librarnos abiertamente de esta autorreferencialidad rigorista. Hoy se nos está pidiendo un paso más: reconocer el largo trabajo del Espíritu en otras culturas y en la historia de salvación de otros pueblos. Porque, para Boff, “Cristo” es solo un nombre genérico, quizá más bien un adjetivo (lo crístico) que designa la presencia encarnada de Dios en el mundo y la “amorización” hacia la que desea atraernos, en estrecha hermandad con todo lo creado.
Y encontramos aquí también un segundo punto de apoyo argumental para fundamentar la conversión ecológica a la que nos invita con insistencia el Papa Francisco. Con Teilhard aprendimos a mirar la materia de otro modo: dejó de ser simplemente materia y se convirtió en el tabernáculo donde habita el Cristo cósmico. Años después, el teólogo protestante alemán Jürgen Moltmann lo formuló en términos muy similares: todos los seres y los ecosistemas de la Tierra y el universo son sagrados, porque están habitados por Cristo.
Quizá por eso, aunque el cristianismo nació en la estrecha franja geográfica del mundo mediterráneo y en una cultura entonces estática y autorreferencial, estamos invitados a actualizar sus metáforas y a encarnar su mensaje. Porque si el cristianismo sigue vivo hoy en día es porque ha sabido superar ciertas tradiciones estáticas y porque ha sabido nutrirse de los paradigmas de cada momento en una encarnación perpetua. Solo así, continuamente encarnado en el mundo, podrá crecer, evolucionar y ser una buena noticia para todos.
