En un reciente artículo de Miguel Ángel Quintana Paz titulado: “¿Dónde están (escondidos) los intelectuales cristianos?” (The Objective, 20 noviembre 2020) se abre el debate sobre el papel de los intelectuales en nuestra sociedad, y el papel de los intelectuales cristianos en el debate público. En las redes sociales las opiniones han sido diversas al respecto.
En la sociedad del conocimiento y de las redes sociales, las fronteras entre el trabajo de los intelectuales, el de los expertos y el de los tertulianos tiene límites borrosos. Nuestra sociedad banaliza la construcción del pensamiento. En algunos foros de internet están apareciendo estos debates.
Nos referiremos en este artículo al debate sobre el papel de los intelectuales en la sociedad contemporánea y su retirada del espacio público que, firmado por JANO ,se publicó en Ávila-Abierta. A los lectores de los artículos que desde hace 2016 publicamos en FronterasCTR (como continuación a los más de 600 artículos publicados en Tendencias21 de las religiones desde 2006) les puede interesar este debate que arroja luz sobre la función de los intelectuales en la actual vida española.
Los tertualianos ¿suplantaron a los intelectuales?
En una primera parte del texto que comentamos, se incluye el artículo provocador de Fernando Vallespín, publicado en el diario EL PAIS el 1 de septiembre de 2019 con este título: Cómo los tertulianos suplantaron a los intelectuales. Este ensayo, como veremos más adelante, fue contestado por César Calderón.
Para entender el alcance de sus reflexiones, conviene saber quiénes son cada uno de ellos. Fernando Vallespín Oña (nacido en 1954) es un profesor universitario y politólogo que presidió el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre 2004 y 2008. Ha sido también profesor visitante en las universidades de Harvard, Heildelberg, Frankfurt, Veracruz y Malasia, además de un activo conferenciante en otras universidades en el ámbito nacional y europeo. Es un experto en teoría política y en pensamiento político, ha publicado más de un centenar de artículos académicos y capítulos de libros de ciencia y teoría política de revistas españolas y extranjeras. Por tanto, su opinión tiene un cierto peso.
Por otra parte, César Calderón es experto en comunicación política y cuenta con una dilatada trayectoria dirigiendo campañas electorales, tanto en España como en Latinoamérica. Fundador y director general de la compañía de consultoría estratégica Redlines, Calderón es especialista en transparencia, participación y comunicación, y ha ayudado en esas materias a diversos gobiernos por todo el planeta. Además, es autor de los libros ‘Guía práctica para abrir Gobiernos’ (Goberna, 2015), ‘Otro Gobierno’ (Algón Editores, 2012) y ‘Open Government – Gobierno Abierto’ (Algón Editores, 2010).
La opinión de Fernando Vallespín
Para Vallespín, “con los intelectuales ocurre lo mismo que con la socialdemocracia: no puede hablarse de ellos sin mentar su muerte, su crisis o su lamentable estado. De hecho, les va incluso considerablemente peor que a aquella, que al menos consigue ganar algunas elecciones de vez en cuando”.
Desde su punto de vista, el final de los intelectuales se lleva cacareando desde hace unos 40 años y siguen sin levantar cabeza. A pesar de todo, el término sobrevive, pero desprovisto ya del aura que solía acompañarlo.
Ambigüedad del término “intelectual”
Para Vallespín, el término “intelectual” se suele utilizar de manera generosa y con frecuencia ambigua. Sigue utilizándose para referirse a los miembros de algunas profesiones —académicos, artistas, literatos o actores—. “Como cuando, por ejemplo, aparecen esos pomposos titulares donde se anuncia su pronunciamiento sobre alguna cuestión de actualidad. “Un grupo de intelectuales” dice esto o aquello y firman el manifiesto toda una ristra de personas pertenecientes a estas profesiones mencionadas. Pero la popularidad de algunos de ellos —pensemos en los casos recientes de Richard Gere o Javier Bardem con la crisis de los refugiados del Open Arms— no los convierte sin más en “intelectuales”; son personas populares que hacen público su loable compromiso político. Punto”.
Pero, ¿qué entiende Vallespín por “intelectual”? “El intelectual clásico, el “verdadero”, es aquel o aquella cuya opinión cobraba una especial importancia porque estaba respaldada por el extraordinario prestigio que se había ganado en el campo en el que sobresalía, generalmente en el pensamiento, la ciencia o la literatura”.
Desgraciadamente, su figura ha sido maltratada y mal entendida: “Sus opiniones merecían más atención porque se supone que estaban fundadas sobre mejores argumentos. No era lo mismo lo que decía un profesor cualquiera de una universidad italiana que lo que salía de la pluma de un Bobbio o un Umberto Eco. Su capacidad para ser leídos o escuchados con atención ha sido siempre mayor que la de cualquier otro mortal”.
Sin embargo, tampoco se pueden sacralizar todas las opiniones de los llamados y considerados “intelectuales”: “Pero, ¡ojo!, su excelencia en un determinado campo del saber no les otorgaba por sí misma un salvoconducto para obtener mayor influencia. Un buen ejemplo a este respecto, como nos recuerda Richard Rorty, es el caso de Heidegger, “el mejor filósofo del siglo XX y a la vez un facha (redneck) de la Selva Negra”. Casos de estos abundan, como cuando Foucault se pronunció con entusiasmo a favor del ayatolá Jomeini, o cuando, ya más cercanos en el tiempo, comienzan a desbarrar los Chomsky o Zizek. El buen juicio político, como decía Hannah Arendt, no está necesariamente asociado a la capacidad intelectual o al éxito académico”.
Los excesos provocadores de algunos intelectuales
Para Vallespín, algunos intelectuales tienen un talante provocador. “De todas formas, – comenta – y esto también forma parte del perfil del intelectual, en sus intervenciones siempre había algo de provocación, no se limitaban al sano ejercicio de la crítica sin más; nos desvelaban nuevas y originales perspectivas sobre la realidad y nos enfrentaban a nuestras propias contradicciones. Quizá por eso mismo muchos de ellos oficiaban como “sacerdotes impecables” (como los llamaba el teórico político Rafael del Águila), siempre del lado de la ética de la convicción y ajenos a la inevitable naturaleza dilemática de la mayoría de las decisiones políticas. Su rol no era el de facilitar la decisión al gobernante, sino el de sacudir las conciencias, aunque a veces, como en el caso de Sartre, les perdiera su partidismo, justo lo contrario de lo que nos encontrábamos en Camus u Orwell, cuya autonomía de pensamiento era marca de la casa”.
Es más: “A algunos [intelectuales] les gustaba la sobrerreacción, la exageración o, como en el caso de Foucault, destruir las evidencias y las universalidades, mostrar en las inercias y restricciones del presente los puntos débiles, las aperturas, las líneas de fuerza”.
Pero reconoce que los verdaderos intelectuales saben estar “en su sitio”: “Más modesta, pero por ello no menos eficaz, nos parece la posición de Habermas, para quien el atributo fundamental del intelectual es el “olfato vanguardista para las relevancias”. Para él, el punto fundamental es “detectar temas importantes, presentar tesis fértiles y ampliar el espectro de las cuestiones relevantes con el fin de mejorar el deplorable nivel de los debates públicos”. Puede que en este juego entre razonabilidad y provocación [de Habermas] estuviese la clave que hacía que su acción pública fuera más o menos escuchada y seguida, más o menos respetada”.
Aparece el experto
Los medios de comunicación social no cesan de hablar de “expertos” y de “científicos” para orientar el tratamiento del COVID-19. Parece que la solución a corto plazo ha marginado las reflexiones de fondo que orientan el futuro. En opinión de Vallespín, al intelectual parece haberle sucedido el “experto”. Justifica esta afirmación de la siguiente manera: “La nueva complejidad de una política cada vez más tecnocrática hizo que nuestra comprensión de lo que acontecía requiriera del continuo recurso a especialistas de distinto pelaje. Los grandes discursos de la tutela filosófico-moral del intelectual clásico dieron paso así al “análisis experto”. Este complementaba más eficazmente las noticias del día a día que las posibles reflexiones del sabio”.
En un mundo tecnificado en el que domina “saberlo todo de casi nada”, se impone la especialización. Escribe Vallespín: “El mundo académico, además, pronto dejó de ofrecer generalistas y propició únicamente la especialización. Por otro lado, ya iban quedando cada vez menos de los intelectuales históricos, que estaban siendo suplidos también por los que los anglosajones llaman public intellectuals, que opinan a partir de su especialidad y su prestigio, como Francis Fukuyama, Steven Pinker, Yuval Noah Harari, Niall Ferguson…, y que tienen en común el estar casi siempre bajo el foco público. Muchos de ellos —no necesariamente los aquí mencionados— poseen, como señala Daniel W. Drezner en The Ideas Industry, un acceso privilegiado al “mercado de las ideas”, que no está exento de mediaciones y donde grandes intereses económicos desempeñan también su papel a la hora de promocionar unas u otras reflexiones. Eso del intelectual clásico de “decir la verdad al poder” se tornaría así en lo contrario: son los poderes fácticos los que tratan de definir cuál es la verdad buscándose los portavoces adecuados, ya sean pensadores o think tanks”.
Intelectuales y política posverdad
Nuestra sociedad, según Vallespín, considera la información como una mercancía que se compra y se vende. Estamos en la era de la llamada posverdad, la distorsión deliberada de visión de la realidad.
En su opinión, “El caso es que, al entrar en esta fase de política posverdad, ya no hay forma de imponer “verdades” que valgan. Vengan de los intelectuales, los expertos o los public intellectuals. No en vano, todos ellos pertenecen a una élite y eso les coloca ya a priori bajo sospecha. A menos, claro, que defiendan las posiciones que nos importan. La actual vituperación de las élites se ha extendido también a quienes tenían la función de orientarnos. Ortega se equivocaba. Ha habido que esperar a la expansión de las redes sociales para que se produjera la auténtica rebelión de las masas, aunque ahora hayan cobrado la forma de enjambres virtuales. Detrás de esto se encuentra, desde luego, el proceso de desintermediación, que ha roto con el monopolio de los medios tradicionales para ejercer su tutela sobre la opinión pública. O la posibilidad potencial de acceso directo a conocimientos que hasta ahora solo eran accesibles para un grupo de iniciados. O el predominio de los afectos sobre la cognición —“solo me parece convincente lo que encaja con mis sentimientos”—. O la enorme polarización política que se nutre de un consumo tribalizado de la información y la discusión (las famosas cámaras de eco). O la desaparición de la deliberación detrás de lo meramente expresivo”.
La falta de credibilidad de los intelectuales
Para Vallespín, “El resultado de todo esto es una pérdida generalizada de auctoritas por parte de instituciones, grupos o personas que hasta entonces cumplían esa función orientadora de la que antes hablábamos. Y entre ellos se encuentran, cómo no, los intelectuales. Porque haberlos haylos, solo que su influencia cada vez es menor en esta sociedad que se proyecta sobre un escenario cada vez más fragmentado y está dominada por una fría economía de la atención. Se atiende a quien más ruido hace, no a quienes aportan mejores argumentos; o al más feo y provocador, como Michel Houellebecq, que siempre es entrevistado con fruición; o a quienes se valen de novedosas estrategias en defensa de una determinada causa. No es de extrañar así que la ecologista adolescente Greta Thunberg haya conseguido captar mucha más atención que cualquiera de los escritos de Bruno Latour, el filósofo que más y mejor se ha venido ocupando del desastre climático”.
La tertulianización de la opinión
Con este neologismo tan expresivo, Vallespín insiste en la banalización de las opiniones bien fundamentadas expresadas por los intelectuales: “No podemos olvidar, sin embargo, que la democracia ha tenido siempre una peculiar relación con la verdad. La democracia es el gobierno de la opinión, no el de los filósofos platónicos o el de los científicos. Y aunque aquellos siempre podrán ilustrarnos, al final decide la opinión mayoritaria, que no tiene por qué ser la más fundada en razón. Por eso mismo los teóricos de la democracia han abogado por la necesidad de someter las diferentes opiniones a la prueba de la deliberación pública. Y aquí es donde son bienvenidos los intelectuales, los que nos alertan sobre dimensiones de la realidad que a veces se nos escapan. El problema es que la mayoría de ellos se han dejado llevar por la polarización y se han adscrito a alguna de las partes de esta nueva política de facciones irreconciliables. Con ello pasan de ser intelectuales a convertirse en ideólogos, en racionalizadores de unas u otras opiniones. El pensamiento autónomo se desvanece o pierde su resonancia detrás del ruido de las redes. Otros se empecinan en disquisiciones pedantes digeribles solo para quienes están bien anclados en la cada vez más minoritaria subcultura humanística”.
Los tertulianos tienen más credibilidad que los intelectuales
He aquí el problema de fondo. En la sociedad de la comunicación, el que mejor comunica y más provoca, parece tener más credibilidad que quien razona. Por eso, concluye: “Con todo, tengo para mí que los que han dado la puntilla a los intelectuales han sido, curiosamente, los tertulianos, si es que podemos generalizar entre tan amplio y variado grupo. Por la propia dinámica del invento, el fugaz y casi improvisado análisis —el “pensamiento rápido”— y el fomento del contraste de pareceres, el mensaje que se transmite es que todo es opinable. Y sin hacer grandes esfuerzos. Incluso en aquellos temas que requerirían el recurso al conocimiento experto. ¿Quiénes son, pues, estos intelectuales —o expertos— que se atreven a imponernos una única visión de la realidad cuando yo ya tengo la de los “míos”? No es de extrañar, pues, que se esté abandonando a los otrora “sacerdotes impecables” para seguir acríticamente a líderes populistas implacables. La razón argumentativa se va supliendo poco a poco por la cacofonía de opiniones sin sustento o el refuerzo emocional de las nuevas consignas. Sí, me temo que el final de los intelectuales tiene todos los visos de ser una profecía autocumplida”.
Segunda aportación al debate: César Calderón en Público
El eco de este ensayo de Fernando Vallespín fue recogido por el politólogo César Calderón en el diario Público con el artículo “De cómo los intelectuales se suicidaron saltando al vacío desde su propio Ego”, el 9 de septiembre de 2019.
César Calderón inicia su artículo alabando a Vallespín. “Fernando Vallespín es uno de los tipos más brillantes que conozco, leo casi todo lo que escribe con placer, he asistido a unas cuantas conferencias suyas con aprovechamiento demostrable e incluso he tenido el privilegio de compartir micrófono y debate en alguna radio nocturna”.
Pero desde el inicio explicita sus diferencias: “Pero Vallespín se equivoca. Aprecio personal, política e intelectualmente a Fernando Vallespín y les puedo asegurar que es uno de los más rápidos, divertidos e irónicos conversadores que conozco. Pero Vallespín yerra. Su carrera académica ha sido una de las más prematuras y luminosas que se recuerdan, su paso por diversas instituciones, desde el CIS a la Fundación Ortega-Marañón las ha convertido en lugares mejores, más competentes, más serios y más respetados. Pero Vallespín se confunde”.
¿En qué yerra y se confunde Vallespín?
César Calderón es muy directo: “Se equivoca, yerra y se confunde mi admirado Fernando Vallespín en un soberbiamente escrito artículo publicado en el diario El País el pasado fin de semana en el que bajo el título Cómo los tertulianos suplantaron a los intelectuales, un bello texto en el que carga contra la banalización y liviandad de nuestra sociedad describiendo con solvencia alguno de los males que la aquejan mientras absuelve otorgando indulgencias plenarias urbi et orbe a “los intelectuales” de su menguante influencia en la misma”.
La postura de César Calderón es beligerante: “No voy a ser yo quien etiquete a esos intelectuales de los que habla Vallespín como “cabezas de chorlito”, no hace falta, eso ya lo hizo Dolores Ibárruri refiriéndose de esta forma injusta a Claudín y Semprún en una de las incontables purgas con las que se entretenía el PCE en el franquismo, pero les aseguro que no es por falta de ganas”.
Para Calderón, Vallespín tiene una lectura sesgada de la realidad: “Vivimos, como sabiamente sostiene Vallespín, en una sociedad que se encuentra en plena mutación, hacia no sabemos muy bien dónde. Una sociedad que ha perdido sus anclajes sociales más sólidos y en la que la velocidad absurda con la que se transmite un paquete de datos entre dos smartphones sin necesidad de cable alguno ha sustituido en pocos años todo el orden y la cadencia con la que el conocimiento y la información circulaban por nuestras calles, escuelas, empresas y universidades. Y la velocidad, aunque les parezca un elemento menor, no lo es en absoluto, sino que más bien al contrario y como señalaron Spinoza y posteriormente Deleuze determina el pensamiento y al ser en tanto que ser. El pensamiento, siguiendo de nuevo a Spinoza, produce velocidades y lentitudes, y además es inseparable de la velocidad o la lentitud que produce.
El papel y la influencia de los intelectuales
Prosigue Calderón: “Pero volvamos al papel y a la influencia de los intelectuales en esta sociedad en permanente aceleración. Como bien señala Vallespín una de las primeras consecuencias evidentes de este fenómeno es el reordenamiento de las jerarquías políticas y sociales al que siguió una caótica desintermediación con el consecuente reposicionamiento de los intermediarios sociales tradicionales ( gobiernos, partidos, sindicatos, medios de comunicación) sobre un magma ciudadano inestable, un reposicionamiento que ha determinado una pérdida de influencia social a la que no podían ser ajenos los cuerpos sociales que asentaban su influencia sobre los mismos, es decir políticos, funcionarios, periodistas/opinadores y singularmente, sí, los intelectuales. Dicho en otras palabras: ¿Puede siquiera soñar en mantener su prestigio social quien juega con las reglas y los métodos del pasado? ¿Puede siquiera pensar en influir socialmente quien se dirige esencialmente a una sociedad que ya no existe con el lenguaje menos apropiado y usando canales obsoletos?”
Para el politólogo la respuesta es clara: “La respuesta sólo puede ser una: No. Y de igual forma que no se puede acusar a los ciudadanos de votar erróneamente, sino a los partidos de no ser capaces de explicar sus propuestas de forma tal que sean capaces de articular mayorías, no es justo ni inteligente ni útil acusar a la sociedad de no escuchar a los intelectuales, sino a estos de no ser capaces de adaptarse a modos, tonos, acentos y velocidades de este nuevo tiempo político”.
Posturas contrapuestas
Vallespín y Calderón no llegan a entenderse. “Mientras los intelectuales de los que habla Vallespín sigan pensando, como un conductor que circula en contradirección, que es la sociedad la que se equivoca y él quien acierta, deberán resignarse a la irrelevancia”.
Pero César Calderón parece tener una respuesta: “Hay otra solución, una mucho más costosa, trabajosa y cansada: algunos intelectuales como Daniel Innerarity, Slavoj Žižek o Byung-Chul han están consiguiendo creciente influencia social a base de romper con ese insoportable (pero comodísimo) elitismo que practican sus compañeros intelectuales de plantilla con lenguajes nuevos, el uso de canales emergentes o el aprovechamiento de la velocidad (y la lentitud) para generar historias, metáforas e imágenes que sirvan para hacer inteligibles sus ideas. Pero claro, para eso además de trabajo, hace falta talento y nadie dijo que los intelectuales tuvieran que tener de eso”.
¿Y los intelectuales cristianos?
Al inicio de este artículo aludíamos al reciente ensayode Miguel Ángel Quintana Paz titulado: “¿Dónde están (escondidos) los intelectuales cristianos?”(The Objective, 20 noviembre 2020) se abre el debate sobre el papel de los intelectuales en nuestra sociedad, y el papel de los intelectuales cristianos en el debate cultural.
Quintana intenta dar una respuesta a un artículo del joven filósofo Diego S. Garrocho publicó en el diario El Mundo una opinión provocadora. Su título, ¿Dónde están los cristianos?, formulaba sin concesiones una preocupación: que en nuestros debates públicos, nuestras redes sociales, nuestras tertulias políticas y discusiones intelectuales, apenas cabe oír voces cristianas que muestren, verbigracia, «el vigor filosófico del Evangelio de Juan, el mérito sapiencial del Eclesiastés o la revolución moral de las epístolas de San Pablo».
Por tanto, si hay crisis de credibilidad de los intelectuales que están siendo sustituidos por tertulianos, ¿dónde están los intelectuales cristianos? ¿Dónde se aloja el potencial intelectual de los creyentes que postulan un determinado paradigma del mundo coherente con los valores del evangelio?
«Hagan la lista», sugería Garrocho: «Está la izquierda cultural, el marxismo talmúdico, la socialdemocracia, el populismo de izquierdas, el de derechas, el liberalismo erudito, el de audiolibro, los ecologistas, la izquierda de derechas, la Queer Theory, los conservadores estetizantes, la tardoadolescencia revolucionaria, el extremo centro, los del carné de un partido, los del otro carné… Y está, por supuesto, el catolicismo excesivo y de bandería. Están todos, absolutamente todos en un ejercicio de afinación sinfónica, todos menos la intelectualidad cristiana».
Para Quintana, esta carencia, a juicio de nuestro pensador, él mismo cristiano (y, por tanto, el texto no deja de emanar cierto aire autocrítico), es grave. No siempre fue así: Garrocho recuerda debates recientes en que sí que supieron penetrar autores como el papa Benedicto XVI, o los filósofos Gianni Vattimo y Rémi Brague (todos ellos vivos, aunque ancianos; yo añadiría al recientemente fallecido René Girard). Su artículo concluye, pues, de forma tan punzante como bella: «Nadie ensaya a decir ya, ni tan siquiera como ejercicio intelectual, que a lo mejor es cierto que hay una dignidad singular en los que pierden, los que sufren y los que lloran, porque de ellos será lo que los cristianos reconocen desde hace siglos como el Reino. Así sea como hipótesis merecería la pena decirlo en alto alguna vez. Por pura probabilidad. No vaya a ser cierto».
Garrocho lanza, pues, un llamamiento a hablar más en cristiano. Y uno podría esperar que tal llamamiento chocase sobre todo con quienes se alegran de que el cristianismo quede fuera (o «fuerísima», según moderno superlativo) de nuestras batallas culturales: laicistas, podemia, modernez malasañera, cientificistas… Sin embargo, resulta revelador del estado de nuestra opinión pública que las principales críticas que tal texto ha recibido hayan procedido… de los propios cristianos.
Prosigue Quintana: “Pero no solo Garrocho (a quien tuve la fortuna de conocer hace años en un congreso dedicado a Paul Ricoeur), sino cualquier persona culta conoce bien estos nombres. Lo que denuncia su artículo, pues, no es que no existan. Volvamos al título: lo que se pregunta es más preciso, ¿dónde están? Pues, desde luego, no son nombres que resuenen en nuestros diálogos públicos.Ante esta evidencia, los críticos con el artículo que estamos comentando contraatacan: “Oh, cierto, pero ¡no es culpa nuestra, cristianos, si no estamos presentes en el mainstream! ¡Es culpa de quienes controlan este! Si nos excluyen, nos silencian, o si simplemente no se nos escucha, ¿qué responsabilidad nos puede caber?”.
Y prosigue: “Esta queja parece plausible hasta que uno recapacita sobre ella. Que es a lo que me gustaría invitar al amable lector aquí. Porque cabría ver ese lamento como razonable si procediera de algún grupo marginal, pongamos a los mormones o a los adventistas del Séptimo Día. O a los jugadores de bádminton. Todos ellos dependen, por sus escasos recursos, de la voz que les concedan los demás. Pero ¿de verdad pueden miembros de la Iglesia católica quejarse de que «otros» les acallan? ¿No tiene tal iglesia hoy en España una red de colegios, de universidades, una cadena de radio, una de televisión, editoriales, asociaciones, organizaciones, institutos, congregaciones, edificios, museos… suficientes como para no depender de si «otros» te otorguen o no la palabra? ¿De veras se están empleando estos enormes recursos del modo óptimo que permitiría ir bien pertrechados a la guerra intelectual?”
Y concluye el ensayo de Quintana: “Mi impresión es la contraria. Todos esos talentos se están dilapidando de forma difícilmente perdonable (recordemos la parábola de los ídem). Y parte del problema es que ese desperdicio se ha convertido ya en una inercia que pasa desapercibida a los propios dilapidadores. De ahí que estos reaccionen del modo tan airado en que lo han hecho con el artículo del profesor Garrocho”.
Conclusión
Parece que en nuestra sociedad española renace el debate sobre la función de los intelectuales en la construcción de un pensamiento basado en razones y ciencia que orienten y den sentido a una sociedad que parece estar a la deriva.
Precisamente, en la revista Ethics de 19 de noviembre, con el título de “Diez entrevistas a filósofos para repensar el mundo”, leemos: “En tiempos convulsos y oscuros como los que hoy vivimos, la filosofía es a menudo la grieta por donde se cuela la luz. Por eso, desde nuestro nacimiento hace casi una década, en Ethic hemos buscado en los pensadores el faro para alumbrar el camino hacia un futuro más próspero. En 2005, Naciones Unidas declaró oficialmente el 19 de noviembre el Día Mundial de la Filosofía para, entre otras cosas alentar el análisis, la investigación y los estudios filosóficos sobre los grandes problemas contemporáneos para responder mejor a los desafíos con que se enfrenta hoy en día la humanidad y subrayar la importancia de su enseñanza para las generaciones futuras. Además publicar centenares de fragmentos de las obras de algunos filósofos de referencia como Steven Pinker, Byung-Chul Han o Zygmunt Bauman, también hemos entrevistado a algunas de las voces más relevantes del pensamiento de nuestro país, algunas de las cuales tenemos el honor de que formen parte de nuestro Consejo Editorial. Te dejamos una selección de estas entrevistas a filósofos que pueden inspirarte para entender mejor un momento como este”.
Tal vez tengamos en FronterasCTR un proyecto de reflexión que de sentido a nuestra realidad.
María Dolores Prieto Santana, educadora y antropóloga, Colaboradora de la Cátedra Francisco J. Ayala de Ciencia, tecnología y Religión.
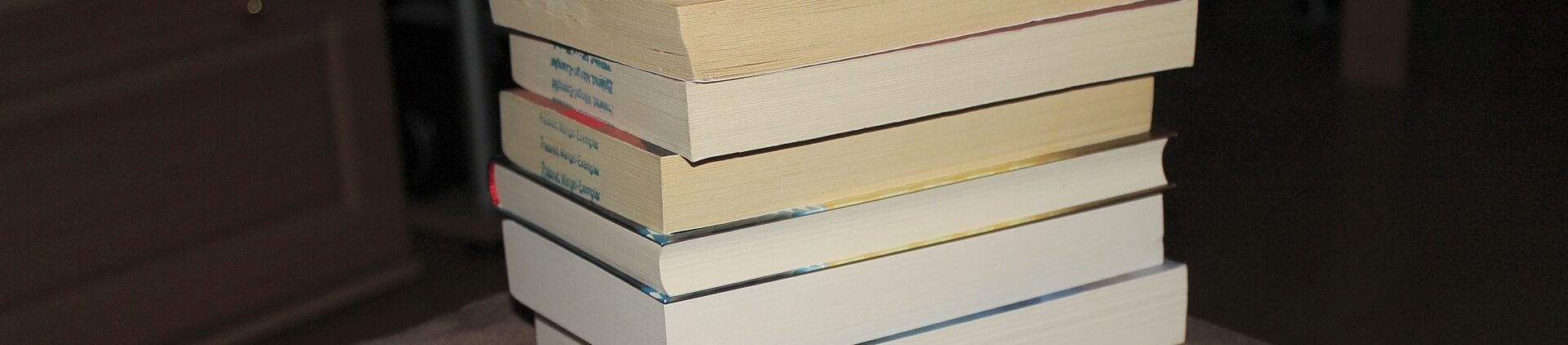
Los comentarios están cerrados.