(Por Lluis Oviedo) Surge la cuestión de si la teología puede hacer algo para ayudar durante la pandemia del coronavirus. Seguramente la fe cristiana –junto a otras religiones– puede hacer mucho para ayudar a afrontar esta crisis a varios niveles. La teología conecta con el esfuerzo de la fe y de la Iglesia para facilitar modelos e ideas que puedan iluminar el sentido cristiano de lo que ocurre en la referencia a un Dios salvador. Se proponen cuatro claves, enraizadas en la tradición cristiana, que permiten leer estos tiempos difíciles de forma significativa, es decir, como ‘signos de los tiempos’ reveladores para los creyentes.
Escribo este artículo tras dos semanas de confinamiento obligado y en medio de una de las peores crisis sanitarias, sociales y económicas que ha vivido nuestro mundo en las últimas décadas, o al menos las sociedades occidentales acomodadas, donde no hemos sufrido experiencias tan negativas desde quizás el duro periodo de las guerras de mediados del siglo XX. Esta situación invita ciertamente a la reflexión y al análisis, aunque algunos dicen que eso toca más tarde, y que ahora hay otras cosas más urgentes. Sin embargo, reflexionar ‘en caliente’ puede ser un ejercicio útil y necesario en tiempos difíciles.
En estos momentos surge la pregunta no retórica de qué puede aportar la teología, si es que puede aportar algo, si es que ese ejercicio reflexivo desde la fe no se nos antoja ahora más bien como un lujo, como algo superfluo ante las tareas más apremiantes. Al menos, la fe cristiana y sus prácticas pueden resultar útiles y necesarias para muchos, para quienes invocan el nombre de Dios y de María y buscan salvación, ayuda y esperanza. Una primera respuesta se intuye de esa percepción sobre la conveniencia de la fe en este contexto: si la fe cristiana, y en general las creencias religiosas, tienen sentido y una función importante en estos tiempos recios, entonces también la teología sigue siendo necesaria e importante para orientar y animar los esfuerzos de todos al afrontar la crisis que estamos viviendo.
Esta es una de las situaciones que plantean un test a la fe y a la teología, es decir, que proponen unas condiciones ante las cuáles las iglesias y la reflexión cristiana deben responder de forma eficaz, o de lo contrario perderían mucha credibilidad. Si la fe no está a la altura de las circunstancias para transmitir esperanza, consuelo y ánimos en estos momentos especiales, entonces queda deslegitimada. Algo parecido ocurre con la teología: si no es capaz de proveer un análisis y un discurso que pueda interpretar y dar sentido a estos ‘signos de los tiempos’, entonces se vuelve una reflexión estéril e inútil.
La crisis de prestigio de la teología viene de bastante atrás: le afectaba tanto la crítica y desdén por parte de discursos científicos y académicos más reconocidos y de relumbre intelectual, como la desconfianza en amplios círculos católicos, que no entendían ese esfuerzo intelectual. En parte era culpa de los mismos teólogos y de su incapacidad para afrontar los problemas más serios que vivía la fe, para ofrecer diagnósticos acertados y respuestas o propuestas para superar las situaciones más críticas. La teología en general ha vivido ensimismada y se ha convertido en un ejercicio autorreferencial, con poco contacto con la realidad vivida y con los problemas de la gente, y aún más de los creyentes. De hecho ¿dónde estaba la teología mientras se vaciaban los templos y se perdía completamente la confianza en la Iglesia? ¿Dónde estaba durante la grave crisis de los abusos sexuales que ha sacudido muchos ambientes católicos? No podemos fallar ahora; no me gustaría que se preguntara también ¿dónde estaba la teología y los teólogos durante la pandemia, cuando toda la población estaba confinada, los cristianos no podían celebrar los sacramentos y muchos estaban sumidos en la zozobra?
La teología tiene ante sí el reto de volverse un discurso mucho más atento a los signos de los tiempos y a las condiciones de su propio contexto para proveer análisis que ayuden a comprender situaciones difíciles como las que estamos atravesando, y para orientar las conciencias ante la gran incertidumbre que vivimos. Ahora más que nunca toca “dar razón de nuestra esperanza”.
Estas páginas quieren expresar el compromiso de la teología con la sociedad y la Iglesia para proveer una reflexión inspirada en la Revelación cristiana y en la larga experiencia de estudio que acumulamos desde hace muchos siglos. De hecho, esta no es ni mucho menos la primera vez que la teología tiene que hacer las cuentas con una gran epidemia o peste, o otras calamidades que periódicamente azotan a la humanidad y nos interrogan sobre nuestro destino y sobre la acción divina en un mundo que no controlamos. A ese propósito propongo cuatro claves o modelos que han ayudado y pueden seguir ayudando a dar sentido de esta crisis que vivimos, y para desplegar un abanico de opciones para que los creyentes puedan escoger la que, o las que, encuentren más convenientes o faciliten su búsqueda de sentido. De hecho, entiendo la tarea de la teología en este momento como una reflexión que asiste a nuestros contemporáneos a proyectar sentido en lo que acontece a partir de la referencia a un Dios que nos salva. Esas claves son, tratando de plantear cierto orden: en primer lugar, la apocalíptica, que anticipa un final a través de catástrofes; la segunda, la invitación a la conversión a partir de signos eficaces; la tercera, la pascual o del sacrificio que da vida más allá de la muerte; y la cuarta, la de la encarnación o el acompañamiento a los sufrimientos y esperanzas humanos. Presentaré en lo que sigue un análisis no exhaustivo de esas claves en su aplicación a esta situación concreta.
1. La clave apocalíptica
Sin duda alguna esta es la más inmediata y probablemente la más socorrida desde hace muchos siglos ante otros episodios de peste o grandes calamidades. De hecho, está más que justificada en los textos del Nuevo Testamento y es fácil de aplicar en momentos de gran dificultad. A grandes rasgos, la mentalidad apocalíptica comprende la historia como un proceso decadente, aunque en apariencia se registran progresos, en realidad las cosas empeoran, la sociedad y la cultura se alejan más de Dios, aumenta el pecado y la corrupción, y la fe se va extinguiendo; sólo resisten unos pocos en medio de la incomprensión general e incluso la persecución. Todo apunta en ese ambiente aparentemente tranquilo y de disfrute a una profunda distorsión en las mentes y los corazones de los habitantes de este mundo, que se han desviado de lo que sería una vida virtuosa, en fidelidad a la voluntad divina. Ante ese panorama no queda más remedio que confiar en un cambio radical que toque el corazón de todos.
El escenario apocalíptico apunta a la catástrofe, a la gran crisis que anticipa el final de los tiempos y a una gran regeneración última. Aparecen, claro está, los temas del castigo o de la corrección divina, temas en los que resuenan episodios del Antiguo Testamento y una mentalidad justiciera, pues Dios paga por las culpas y los delitos ya en esta vida, en la condición histórica, o bien aguarda a tiempos finales para hacer justicia ante sus elegidos. Esta clave ha sido de hecho repetidamente aplicada durante la historia y en medio de los mayores males que ha sufrido la humanidad y en especial las comunidades cristianas. Es incluso demasiado fácil entender en clave de castigo y purificación el ambiente que hemos vivido hasta hace muy poco en las sociedades occidentales: demasiada frivolidad, demasiada corrupción a muchos niveles o en muchos ámbitos – comprendido el eclesial – demasiada lejanía de Dios y de su Iglesia. No es raro entonces que Dios se haya cansado de esta humanidad, que su ira explote y que nos corrija con una epidemia que obliga a replantear todas las certezas que habíamos adquirido, a reconocer todos los errores de estos años, a volvernos hacia El.
La psicología cognitiva aplicada al estudio de la religión indica que ciertas reacciones o percepciones más inmediatas en el campo religioso siguen unas pautas más directas o ‘fáciles’: se trata de entender a Dios como un ‘agente’ detrás de todo lo que ocurre y no tiene una explicación más convincente, y nuestra relación con El en términos de intercambio, de premio y castigo, como consecuencia de nuestra actuación. Digamos que la intuición religiosa se siente más cómoda aplicando esas categorías, y que es más fácil pensar lo que ocurre como un castigo divino ante los pecados del pueblo, que buscando otras explicaciones quizás más complicadas o sutiles, más teológicamente elaboradas.
De todos modos, no es el caso de minusvalorar la perspectiva apocalíptica, que ha sido fuente de esperanza y motivación al valor para muchas generaciones de cristianos, y que trata de reivindicar a las víctimas y a los inocentes en una historia llena de sufrimiento y de injusticia. Esa visión contribuye a relativizar el presente, la historia con todo lo que se pueda estimar grande o valioso: todo queda reducido – excepto el amor y la fidelidad – cuando se anticipa el final de los tiempos, cuando lo único que cuenta es el Dios que se asoma al final del camino y nos anima a acercarnos a Él. Por consiguiente, no sería aconsejable descartar esta gran visión con todo lo que supone para animar a los creyentes, y también en conexión con la clave siguiente, la que entiende todo eso como un signo que reclama la conversión. El escenario apocalíptico invita a una anticipación de un futuro final de consumación, que, aunque no se produzca de forma inmediata, no obstante contribuye a iluminar las vidas de los cristianos en momentos de fuerte prueba, y a proveer el recurso más necesario: la esperanza para quienes confían en Dios.
2. Un signo que invita a la conversión
También esta es una clave fuertemente enraizada en la Revelación bíblica, donde muchos momentos de gran dificultad son percibidos no tanto como castigos, sino como signos que invitan a la conversión, a un cambio radical de perspectiva y a un comportamiento diverso. Esta línea de lectura se encuentra a menudo en los Profetas del Antiguo Testamento, pero también es una clave en los Evangelios, que, ante diversas dificultades, invitan a la conversión y al seguimiento de Cristo. Es bastante evidente que la tradición cristiana ha entendido repetidamente las grandes pruebas históricas que ha sufrido la Iglesia o la sociedad como invitaciones a revisar comportamientos que se asumían de forma demasiado tranquila y estable, para volver la vista hacia Dios y para cambiar percepciones y actitudes hasta hacía poco descontadas.
La pandemia nos ofrece una ocasión única para activar una reflexión urgente ante la dudosa deriva que estaba asumiendo el mundo occidental. Desde un punto de vista de la psicología cognitiva el tema es claro: cuando las cosas se ponen mal, surge de forma espontánea la pregunta: ¿en qué hemos fallado? ¿qué hemos hecho mal para merecer esto? Ciertamente una mentalidad así puede ser entendida como ingenua, o de nuevo, una simple derivación de una mente que necesita identificar culpables o agentes del mal, también ante procesos naturales cuya culpabilidad no puede ser atribuida de forma inmediata. De ahí la abundancia y popularidad de las teorías conspirativas. La mirada teológica debe ser mucho más sutil y no caer en un esquema cognitivo demasiado burdo o ingenuo. No busca culpables, y no es esa la naturaleza del ‘signo de conversión’, sino qué oportunidad puede plantear una determinada crisis o mal histórico para cambiar y mejorar, lo que para nosotros implica volver a Dios, acoger su palabra; en otras palabras, cuál es la ventaja o beneficio, la lección que podemos extraer de algo tan negativo.
Ciertamente no faltan motivos, cuando se mira de forma crítica a nuestra cultura, para identificar procesos o actitudes que parecían asumidos de forma pacífica y que claman por una conversión. Hay mucho donde elegir, pero una mirada teológica debería señalar los motivos más preocupantes. Desde mi punto de vista, la cultura reciente había entrado en una fase de confianza exagerada en las capacidades humanas, apoyada en medios técnicos, como la Inteligencia Artificial, para superar todos nuestros límites, resolver todos los problemas que se nos planteaban, e incluso alcanzar la inmortalidad. He leído estos últimos años demasiados textos que manifestaban grandes expectativas fundadas en la capacidad científica-técnica de mejorar el mundo, de alcanzar la plenitud. Los sueños de la Ilustración por fin se volvían realidad, y la humanidad se encaraba hacia una superación de sus males, incluso de sus niveles de mal moral, lo que volvería mucho más accesible la felicidad plena. Estas visiones grandiosas tenían como consecuencia clara una marginación cada vez más acusada de la fe religiosa y del cristianismo en particular como religión de salvación: no necesitaríamos salvación por parte de instancias sobrenaturales si podíamos alcanzarla por nuestros propios medios. Casi un sentimiento de omnipotencia se estaba adueñando de algunos sectores intelectuales, y un autor de gran éxito se ha atrevido incluso a hablar del Homo Deus (Yuval N. Harari, 2017). Toda esa ilusión de grandeza, esa divinización absurda, se ha desvanecido en pocos días, y ha dejado paso a un sentido de gran fragilidad, a la percepción de que la gran civilización occidental tiene los pies de barro y es muy vulnerable a cualquier contingencia, a un imprevisto, pues no tenemos en absoluto el control de la situación, por mucho que avance nuestra ciencia y nuestras tecnologías, ciertamente necesarias.
Viene a la memoria otro episodio histórico de inicios del siglo pasado que se tradujo en una gran reacción teológica y en un fuerte cambio social y religioso. Me refiero a la recepción de la Gran Guerra (1914-1918) por parte de un grupo de jóvenes teólogos encabezados por Karl Barth. No es difícil rastrear en aquella reacción teológica temas que pueden resultarnos familiares. El joven Barth compuso su famoso cometario a la Carta a los Romanos justo al final de aquella guerra catastrófica (1919), que se llevó por delante millones de vidas jóvenes, como un acto de protesta contra la confianza que inspiraban los avances sociales, económicos y científicos de la llamada ‘cultura liberal’, y la complacencia que mostraba una parte de la teología académica de su tiempo con dichas tendencias, con una cultura confiada en el progreso humano. Aquel caso probablemente nos indica cómo la teología captó en aquella situación tan dramática una ocasión para replantear no sólo un modelo teológico, sino toda una forma cultural demasiado segura de sí misma, y que también se alejaba de Dios. Se imponía una corrección epocal, una reivindicación de la fe cristiana en unos términos radicales y rompedores.
Lo cierto es que grandes dificultades y pruebas históricas han avivado la fe de tantas personas y que también en este tiempo muchos de nuestros contemporáneos están volviendo la vista hacia Dios, rezando con más intensidad, intentando animar a todos desde su propia fe y esperanza. En esta óptica no podemos entender la actual crisis como un castigo divino, sino como una oportunidad para volver a Él, para cambiar nuestras vidas dando más espacio a lo que cuenta de verdad, y dejando de lado falsos ídolos que nos han podido seducir en estos tiempos con sus promesas de vida feliz e incluso de inmortalidad. Es demasiado fácil encontrar resonancias bíblicas en dicha tentación, pero es más adecuado – teológicamente hablando – buscar motivos de superación en lo que está ocurriendo, que permitan corregir tendencias equivocadas y ofrecer motivos de esperanza basados en Cristo y su gracia.
Otro tema que se asocia al de la conversión se deduce de la obligada situación de confinamiento que vivimos todos. Esta experiencia ha dado lugar a actitudes de austeridad, a una visión de esencialidad que invita a valorar las cosas que más cuentan y de descuidar lo que es secundario. Quizás sea una ocasión importante para discernir entre los valores que pueden dar más sentido a nuestras vidas y aquello que es accesorio: a valorar la vida, la familia, y la amistad, por encima de otras realidades que en estos días se vuelven accidentales y remotas.
3. La clave pascual: muerte y resurrección
El tercer motivo más relevante en el intento de iluminar los acontecimientos que vivimos estos días es el pascual. Esta clave, a diferencia de las dos anteriores, no es tan intuitiva o, en otras palabras, es – cognitivamente hablando – más ‘costosa’ o menos ‘fácil’ de percibir. La dinámica que inaugura la pascua de Cristo es, como gusta decir a algunos psicólogos cognitivos, bastante ‘contraintuitiva’: la muerte es condición de la vida; el abajamiento y la humillación son condiciones de la exaltación y la gloria; el sufrimiento es la vía que conduce a la felicidad plena; la tristeza lo es a su vez de la alegría. Estas son categorías plenamente cristianas, y es difícil encontrar paralelismos o similitudes en otras instancias culturales o religiosas, estamos ante un punto genuino o específico de la fe cristiana, que ahora se pone a prueba.
La aplicación del principio pascual es muy familiar para los cristianos: el paso de la muerte en cruz a la resurrección de Cristo nos invita a pensar que también los momentos más negativos de la existencia personal o colectiva pueden dar paso a una vida nueva, más allá incluso de la muerte. Este principio puede ser entendido de varias formas. La clave escatológica es la primera: en sentido cristiano, la muerte física da paso a una vida nueva que anticipa la resurrección de Cristo, pero que está reservada a todos los que le siguen. Por supuesto que esta clave resulta un tanto limitada, aunque también es importante recordarla ante los millares de víctimas que provoca la pandemia. Los cristianos tenemos derecho a reivindicar que ése no es el final definitivo, y que esas muertes abren la puerta a una vida distinta, en otra dimensión. No estaría de más recuperar en estos tiempos el tono fuertemente escatológico del mensaje cristiano original, que anuncia vida donde otros sólo ven muerte o donde no habría nada que ofrecer a todos aquellos que nos dejan de una forma abrupta y en medio de una gran soledad. Ellos no son sólo cifras de una triste estadística que nos sume a todos en el abatimiento; desde la perspectiva pascual, ellos son hombres y mujeres llamados a la vida nueva en Cristo, a la victoria sobre la muerte.
Otra clave de lectura de la pascua de Cristo es más amplia, o no se reduce a la dimensión escatológica: todo lo negativo y doloroso que podemos vivir los cristianos remite a un horizonte de transformación con la promesa de una vida mejor. Seguramente la experiencia humana que más se acerca a la dinámica pascual es la del amor entregado y la del sacrificio por el bien de los demás. La idea de que ciertas expresiones de amor requieren la negación de sí mismos, o bien la entrega más allá de los propios intereses para acceder a estados más exaltantes y plenos no es nueva ni extraña para quienes descubren el amor más allá de sus formas superficiales o sólo eróticas. No obstante, la dinámica pascual encierra en sí una promesa que va más allá de las experiencias de amor abnegado, o del sacrificio en favor de otras personas, o al menos les da un sentido pleno. De hecho, la pascua ofrece un horizonte o una garantía que permite atravesar cualquier forma de negatividad y sufrimiento con la esperanza de que se cambiarán en alegría y plenitud; o bien ofrece a quienes en estos tiempos difíciles se sacrifican por los demás una garantía de que su amor no será en vano. La idea profunda de la pascua de Cristo es que todo el bien que hayamos podido hacer quedará para siempre, no se desvanece, no muere, sino que se proyecta hasta la eternidad. En Cristo muerto y resucitado tenemos la certeza de que nuestro amor, probado en las cruces de cada día, todo el bien realizado, será para siempre y no morirá jamás.
4. La fe como encarnación y acompañamiento
La cuarta clave teológica que propongo para dar sentido creyente a estos tiempos de prueba es la que nos invita a compartir y a asumir sea los dolores, sea los gestos de entrega a veces heroicos que observamos, como manifestación de la gracia de Dios, como presencia de su Espíritu que vive entre nosotros. Se trata de una clave más reflexiva, que nace de una mirada capaz de percibir el don de Dios y su presencia misteriosa en los acontecimientos que vive la humanidad, tanto los positivos como los negativos. Esta percepción se sitúa en el otro extremo respecto de la mentalidad apocalíptica: donde el apocalíptico ve degeneración y decadencia, el encarnado observa la obra de Dios, su amor presente en muchas formas; donde el primero ve sobre todo experiencias de pecado, el segundo percibe expresiones de la gracia; dónde el primero ve negatividad que invita a un final catastrófico de purificación, el segundo ve mucho amor y entrega, mucha esperanza.
El ejercicio teológico en este caso se fija en todo lo que revela lo mejor de la humanidad en medio de sus heridas, porque asume una visión desde dentro de esa condición humana, que también revela su grandeza. Esta óptica aprovecha y aplica en sentido fuerte la declaración inicial de la constitución dogmática del Vaticano II, Gaudium et spes: “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón (…) La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia” (GS 1).
La Iglesia por ello puede hacer una lectura de la situación que vive la humanidad en estos tiempos, con sus luces y sus sombras, desde dentro de la misma, y no desde fuera cómo quien juzga desde arriba. La fe cristiana discierne en lo que está ocurriendo los signos de vida que se reflejan en todos los esfuerzos que hacen los distintos estamentos de una sociedad que se siente amenazada e insegura, incluso asustada. La fe aprende en esta situación a estar cerca y compartir, a animar a todos y a anunciar esperanza.
Varios teólogos han insistido estos últimos años en que la misión creyente de reconocer la acción providente de Dios no se identifica en lo extraordinario, lo sobrenatural o en los límites de los procesos naturales, sino en la misma dinámica de la creación y en los esfuerzos de la ciencia, en lo mejor de la humanidad que camina hacia la superación del mal. Esta es una ocasión única para discernir la presencia de Dios tanto en los que más sufren como en los que más aman y sirven a los demás.
5. Algunas notas conclusivas
Estos tiempos están poniendo a prueba muchas realidades, muchas propuestas y no estamos seguros de cómo viviremos, cómo sentiremos después de esto. Lo cierto es que un resultado importante de este estado de cosas es que ha obligado a replantear la fe cristiana como una ‘religión de salvación’ y no sólo como una religión de tipo ‘espiritual’ casi como algo cercano a la experiencia estética. En ese sentido, la fe cristiana recupera su carácter genuino, a condición de que sepa realmente ayudar a las personas de nuestro tiempo de afrontar y superar estas dificultades. A ese propósito cabe recordar que la fe religiosa se descubre mejor como un sistema de ‘afrontamiento’, lo que en inglés se expresa como religious coping, es decir de una serie de recursos – creencias, ritos, oraciones – que ayudan a quienes los aplican a superar situaciones difíciles o de crisis. Las investigaciones que hemos realizado en estos últimos años nos indican que tal estrategia basada en la fe como ayuda significativa funciona mejor cuando se combina con otras estrategias, como la ayuda terapéutica, la amistad, o el conocimiento y estudio. Este dato apunta de nuevo a que la fe cristiana está llamada a caminar junto a otras expresiones positivas, no aparte o no en competencia; esto es algo que también se deduce de la situación actual, en la que todos debemos ofrecer lo mejor para hacer frente a nuestros grandes retos.
Y un último apunte. Muchos de nosotros echamos de menos en las apariciones públicas de nuestros gobernantes, sobre todo cuando pronuncian los anuncios más dramáticos y más solemnes, una conclusión necesaria: “Que Dios nos ayude”. Sería un signo de post-secularización real y concreta, un modo de dar esperanza a todos por encima de las divisiones.
Artículo elaborado por Lluis Oviedo Torró OFM, profesor de la Universidad Antonianum de Roma.
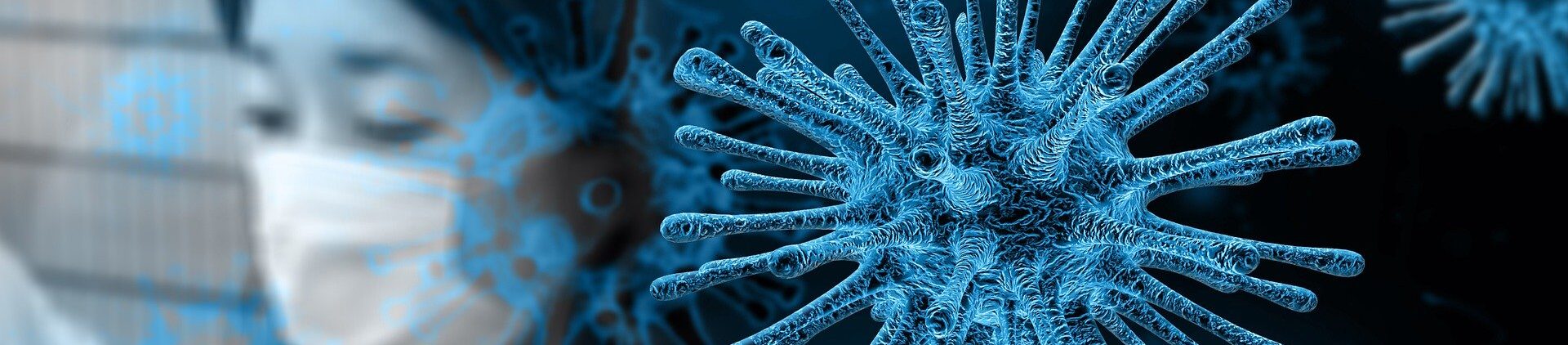
Los comentarios están cerrados.